Contenido principal
Alfa 40
En septiembre de año pasado el Consejo de Seguridad Nuclear licenció, por primera vez en nuestro país, una instalación destinada a la protonterapia. En este número 40 de la revista ALFA hacemos un recorrido sobre cómo funciona este tipo de infraestructuras que buscan luchar contra el cáncer de una forma segura y efectiva para los pacientes.
Aprovechamos esta edición de ALFA para echarla vista atrás y repasarlos nombres que han formado parte de la investigación atómica en España con el artículo Los precursores del átomo. Relacionado con las centrales nucleares, este número 40 nos acerca a una de los mecanismos más novedosos de este tipo de instalaciones: la gestión de los gases combustibles a través de los recombinadores autocatalíticos pasivos. Las páginas de la entrevista están dedicadas a Carlos Alejaldre, director del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT). En los reportajes divulgativos de ALFA podemos encontrar la historia de la primera central nuclear flotante. Además, nos pondremos al día en cuanto a las investigaciones relacionadas con las baterías.
“El gran reto de las renovables es lograr el almacenamiento de energía a gran escala”
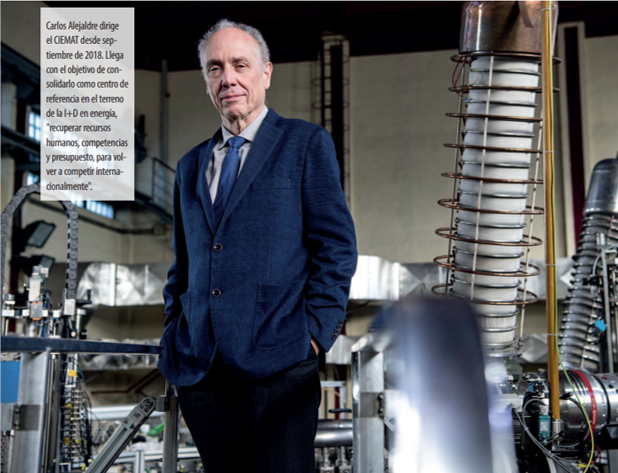
La extensa e internacional carrera científica del físico Carlos Alejaldre (Zaragoza, 1952) está íntimamente ligada a la investigación en fusión nuclear y al Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales. En esta institución, allá por los años ochenta, lideró el desarrollo, la construcción y explotación científica de un reactor experimental de fusión, el TJII, que sigue funcionando en las instalaciones de Moncloa (Madrid), tras haber aportado durante dos décadas avances científicos reconocidos en todo el mundo. De la mano del TJII y su experiencia, Alejaldre lideró, desde el Ciemat, la candidatura para albergar en Vandellós el reactor experimental de fusión ITER, un colosal proyecto mundial que finalmente se llevó Francia y que se está construyendo en Cadarache.
Alicia Rivera / Periodista Miguel G. Rodríguez / Fotografía
Pero la candidatura española dejó muy buen sabor de boca a los expertos internacionales por su calidad, y Alejaldre, tras un breve paso por la política científica activa como director general de Política Tecnológica (2004-2006), pasó a ser director general adjunto de Seguridad Nuclear en ITER (International Termonuclear Experimental Reactor). Desempeñó el cargo durante nueve años. Luego volvió al Ciemat y ahora es el director del centro, que intenta recuperarse de los años de recortes y trabas burocráticas que ha sufrido, como el resto del sistema español de I+D.
PREGUNTA. ¿Cuáles son las fortalezas del Ciemat actualmente?
RESPUESTA. La fortaleza del Ciemat está en la capacidad que tiene de aglutinar, por ejemplo, a un centenar de investigadores –y el reactor TJII es una buena muestra– y ponerlos a trabajar en un proyecto. Esto supone un gran potencial, que no creo que tenga ninguna otra institución en España. Tenemos una estructura que nos permite generar proyectos grandes de manera relativamente sencilla, poniendo juntos a trabajar a científicos, ingenieros y todo el personal necesario para acometer la construcción y explotación de lo que se nos ponga por delante. No es casual que tengamos en explotación dos grandes instalaciones en áreas totalmente diferentes: el TJII, en fusión, y la Plataforma Solar de Almería, en energía solar. Esto significa que estamos muy cerca de los desarrollos tecnológicos y muy cerca de las empresas. Es algo muy importante a valorar.
P. Usted conoce el Ciemat desde hace más de 30 años y ahora asume su dirección.¿En qué situación lo encuentra?
R. En una situación muy difícil. Ha habido recortes importantes del presupuesto, del orden del 30%. Pero, además, el problema fundamental es que las dificultades para ejecutar el presupuesto han sido tales, que resultaba casi imposible utilizar incluso esos presupuestos recortados. Todo esto ha generado la baja moral de los investigadores, que se ven cuestionados e imposibilitados para atraer grandes proyectos, porque luego no se pueden realizar.
P. Con este panorama su decisión de asumirla dirección del Ciemat, ¿es un efecto contagio del entusiasmo del ministro Pedro Duque y su equipo?
R. Cuando me lo encomendaron pensé en la película Misión Imposible... Pero sí, es un poco efecto contagio de esa ilusión de que realmente podemos cambiar algo. A eso he venido, a mejorar y cambiar y si no es posible, me iré. Me he reunido con prácticamente todos los equipos del Ciemat, he visto la calidad que tienen, la profesionalidad, el buen hacer, los contactos internacionales, la ilusión por que esto mejore. La gente está deseando que pongamos los medios para poder realizar su trabajo.
P. ¿Cuáles son sus planes?
R. Lo importante es recuperar esa ilusión y la capacidad de generar grandes proyectos en el Ciemat; recuperar la confianza en que el sistema es capaz de ofrecer unas herramientas de trabajo y mantenerlos proyectos vivos. El Real Decreto de Medidas Urgentes para la Ciencia aprobado en el Consejo de Ministros es un gran paso en esa dirección para que volvamos a ser competitivos, aunque todavía hay que recuperar más capacidades perdidas durante la crisis. No puede ser productivo un país cuando la aprobación de una cuota internacional de 250 dólares de un proyecto de investigación tiene que pasar por el Consejo de Ministros. ¡Es absolutamente increíble que para dar esas cantidades de miseria a los investigadores tenga que aprobarlo el Gobierno!
P. En la última década, además del recorte de la financiación, el Ciemat (y otros Organismos Públicos de Investigación) ha visto mermada su eficacia por las trabas burocráticas en la gestión, como denunció en estas páginas hace unos meses su antecesor en el cargo, Ramón Gavela. ¿Cómo afronta usted este problema?
R. Como he mencionado, el Real Decreto nos va a ayudar enormemente. Volvemos al control financiero permanente y ahora podemos contratar investigadores y técnicos de manera indefinida para proyectos con financiación asegurada, por poner un par de ejemplos que hace poco eran impensables. Ahora tenemos que recuperar el presupuesto perdido durante la crisis.
P. Una práctica que ha perjudicado mucho al desarrollo de los programas científicos y la labor investigadora ha sido la denominada intervención previa de Hacienda, que impedía desembolsar dinero ya aprobado sin la autorización pertinente en cada momento, retrasando o bloqueando toda actividad. Una vez suprimido ese trámite, ¿ve con más optimismo las perspectivas de funcionamiento del centro?
R. Sin duda es un gran paso para recuperar nuestra competitividad como centro de investigación.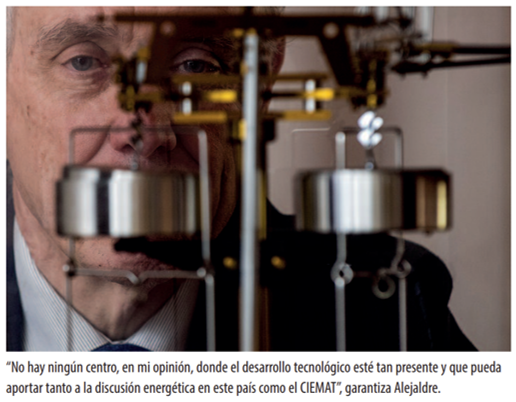 Quiero dejar claro que esto no quiere decir que no vayamos a tener control financiero: lo tenemos permanentemente y queremos que exista. Pero, no que cada uno de los pasos que tenemos que dar en los proyectos, cada euro que ya se nos ha asignado, deba ser aprobado antes de modo ‘preventivo’. Eso era demoledor. En las gráficas se aprecia cómo coincide en el tiempo la disminución de la ejecución presupuestaria con la entrada en vigor de la intervención previa. Tenemos que ser competitivos en Europa, en el mundo; conseguir proyectos, y no podemos tener unas trabas burocráticas que nos impiden estar en esa competición. Cuando nosotros no podemos coordinar un proyecto, pues lo hará otro grupo en Alemania, o en Francia...
Quiero dejar claro que esto no quiere decir que no vayamos a tener control financiero: lo tenemos permanentemente y queremos que exista. Pero, no que cada uno de los pasos que tenemos que dar en los proyectos, cada euro que ya se nos ha asignado, deba ser aprobado antes de modo ‘preventivo’. Eso era demoledor. En las gráficas se aprecia cómo coincide en el tiempo la disminución de la ejecución presupuestaria con la entrada en vigor de la intervención previa. Tenemos que ser competitivos en Europa, en el mundo; conseguir proyectos, y no podemos tener unas trabas burocráticas que nos impiden estar en esa competición. Cuando nosotros no podemos coordinar un proyecto, pues lo hará otro grupo en Alemania, o en Francia...
P. Era un poco sorprendente esta práctica de la intervención previa del gasto en el sistema de I+D español, que no ha sufrido la lacra de la corrupción.
R. Efectivamente. Llevo en el Ciemat, de forma directa o indirecta, desde 1986 y no recuerdo que haya habido en todos estos años, con diferentes gobiernos y diferentes sistemas, ni un caso de corrupción.
P. ¿Qué presupuesto tiene el Ciemat?
R. Ahora estamos en unos 90 millones de euros procedentes del Ministerio, más 30 o 40 millones de euros al año de fondos exteriores que captamos. Pero tampoco lo podíamos gastar porque incluso ese dinero que generamos estaba sometido a intervención previa de Hacienda y encima, al estar en prórroga presupuestaria, nos han limitado el gasto al 50%. Los proyectos europeos, por ejemplo, si no los realizas en plazo, tienes que devolver el dinero. Peor aún si tienes que decir a nuestros socios extranjeros: “Perdonad, pero nosotros no lo podemos hacer, hacedlo vosotros”. Esto genera desilusión y desmotivación de nuestros investigadores.
P. ¿Es suficiente ese presupuesto total de unos 120 o 130 millones de euros al año?
R. Es un presupuesto corto. Naturalmente, con más podríamos hacer mucho más; tenemos unos problemas de personal tremendos y no podemos abarcar todo lo que podríamos hacer.
P. ¿Cuántas personas trabajan ahora en el Ciemat?
R. Sumando los tres grandes centros (Madrid, Plataforma Solar de Almería y Centro de Desarrollo de Energías Renovables, en Soria), más los centros pequeños, somos 1.360 personas.
P. De las 1.500 plazas de oferta de empleo público que el Gobierno aprobó el pasado enero, 261 se asignan al Ciemat. ¿Soluciona esto el problema de personal?
R. De nuevo es un paso en la buena dirección para resolverla precariedad de nuestros investigadores, que espero se pueda complementar con un crecimiento progresivo y ordenado de nuestra plantilla, que nos permita mantener el liderazgo internacional de Ciemat en investigación.
P. El Ciemat abarca muy diversas áreas de investigación, desde biología o energía a física fundamental.
R. Sí. Y siempre con la misma mentalidad y metodología de desarrollo tecnológico y muy cerca de las empresas. El grupo de biología, por ejemplo, está trabajando en aplicaciones de la investigación sobre la anemia de Falconi, una enfermedad rara, y ya está desarrollando patentes y tratamientos con empresas. La misma metodología se aplica aquí en energía o en fusión. Prácticamente el 80% de las empresas que trabajan en solar en España han pasado por el Ciemat.
P. ¿Y en fusión?
R. Son interesantes los datos del TJII. Un grupo del Ciemat propuso, en los años ochenta, construir una máquina de investigación en fusión y, aún con la oposición de algunos líderes políticos, que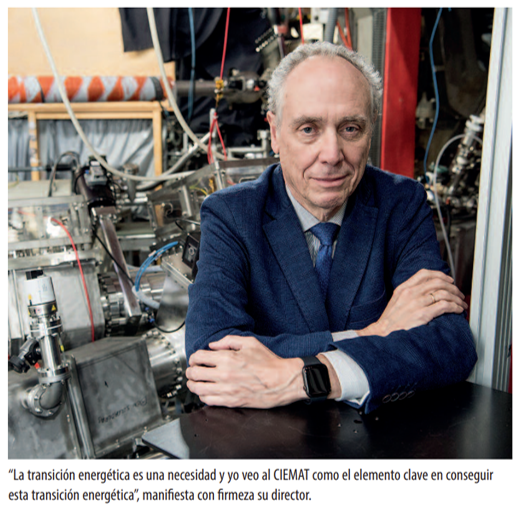 defendían que era mejor enviar a nuestros científicos a instalaciones fuera de España, al final se decidió hacer aquí el TJII. Su coste fue de unos 30 millones de euros –que ahora serían unos 100millones–, de los que el 45% vino de fondos europeos. El 60% del total revirtió en contratos con la industria española. Pero, además, gracias a esa experiencia, esas empresas empezaron a sacar muchos contratos en Europa. Y se valoró muy positivamente la candidatura española para ubicar el reactor de ITER en Vandellós (Tarragona); no se logró, pero, como consecuencia, se eligió Barcelona para alojar el centro europeo de ITER, y unos 800 millones de euros han revertido en contratos para empresas españolas en la construcción de ese reactor internacional.
defendían que era mejor enviar a nuestros científicos a instalaciones fuera de España, al final se decidió hacer aquí el TJII. Su coste fue de unos 30 millones de euros –que ahora serían unos 100millones–, de los que el 45% vino de fondos europeos. El 60% del total revirtió en contratos con la industria española. Pero, además, gracias a esa experiencia, esas empresas empezaron a sacar muchos contratos en Europa. Y se valoró muy positivamente la candidatura española para ubicar el reactor de ITER en Vandellós (Tarragona); no se logró, pero, como consecuencia, se eligió Barcelona para alojar el centro europeo de ITER, y unos 800 millones de euros han revertido en contratos para empresas españolas en la construcción de ese reactor internacional.
P. Parece que la transferencia de tecnología, que resulta tan difícil para tantos en España, no es problema para el Ciemat.
R. El TJII es un magnífico ejemplo, otro es el trabajo en CERN y en sus aceleradores y detectores. La transferencia tecnológica no es una cuestión sencilla, pero en el Ciemat se realiza de manera muy importante en fusión, en eólica, en biomasa. Es lo que menos me quita el sueño.
P. Y también se hace aquí investigación básica.
R. Sí, abordamos desde ciencia básica, hasta lo más aplicado, y damos servicios a las empresas. La investigación es una inversión, en personal y en conocimiento, y eso hay que valorarlo.
P. Los objetivos del Ministerio de Transición Energética están estrechamente relacionados con los objetivos del Ciemat: energía, medioambiente... ¿Se va a notar en las líneas de actuación de este centro?
R. Hemos mantenido ya reuniones con el Ministerio de Transición Energética para conocer qué necesidades tienen y ver qué podemos aportar. Pretendo realizar un plan estratégico del Ciemat hacia 2025 o 2027 que precisamente se alinee con esa nueva situación. No es que el Gobierno español quiera hacer una transición energética, es que hay que hacerla en el mundo, sí o sí. Y en España, quien puede ofrecer las herramientas tecnológicas para esa transición es el Ciemat.
P. ¿En qué áreas concretas van a trabajar?
R. Una de las áreas en las que más hay que hincarlos codos es en almacenamiento de energía. El gran reto de todas las renovables es conseguir métodos de almacenamiento que las hagan viables 24 horas, a gran escala. Si no se consigue eso, las renovables no van a llegar más allá de un 30% del consumo. Hace poco, para una charla, recuperé una transparencia de hace años en la que indicaba que el 85% de toda la energía que se consumía en el mundo era de origen fósil; al poner al día los datos pensé que habría habido un cambio importante en ese dato, y, efectivamente, lo hay: primero se ha multiplicado por dos el consumo energético, y en lugar de un 85% de origen fósil, ahora estamos en el 86%. El consumo de combustibles fósiles aumenta porque no estamos dando una buena respuesta a nivel mundial al problema energético; la cuestión del almacenamiento de energía limita mucho la utilización de las renovables a gran escala.
P. ¿Tiene el Ciemat capacidad para afrontar ese reto?
R. Tenemos mucha gente trabajando en estos temas, así que podemos aportar ideas y liderar proyectos. El problema de la energía es que hay que abordar el ciclo completo, incluido el reciclado y manejo de residuos que se producen de una manera u otra, ya sea, nucleares o las baterías de los coches eléctricos.
P. ¿Que precisa el Ciemat para recolocarse en la primera línea internacional?
R. Quitar trabas burocráticas para que seamos capaces de ir a Europa, y a todo el mundo, con la confianza que nos da el tener capacidad tecnológica para realizar proyectos. Las trabas burocráticas afectan también a la transferencia tecnológica porque no podemos realizar convenios con las empresas.
P. ¿Ve luz al final del túnel?
R. Tras una reunión con el secretario general del Ministerio de Ciencia, Rafael Rodrigo, tengo permiso, por ejemplo, para un proyecto que le he planteado: generar una empresa de base tecnológica para la construcción de un ciclotrón de generación de isótopos radiactivos de uso en medicina. Es una tecnología en la que se ha estado trabajando con el CERN (desarrollo de cavidades y bobinas superconductoras, etcétera); se trata de transferencia a la industria.
P. Usted ha estado varios años desempeñando cargos de máxima responsabilidad en ITER. ¿Por qué dejó el proyecto internacional?
R. Primero éramos seis directores generales adjuntos y luego pasamos a ser tres, de los tres grandes departamentos del programa: ingeniería, administración y seguridad nuclear, que es la que yo llevaba. He estado en ITER desde 2006 hasta 2015, nueve años muy intensos, y llega un momento en que es mejor cambiar. Desde que regresé me he dedicado al proyecto IFMIF-DONES [una gran instalación internacional para la irradiación de materiales de fusión, relacionada con ITER], para traerlo a España.
P. ¿Cómo va ITER?
R. Despacio. El arranque fue mucho más complicado de lo que se esperaba y una de las razones es que pensábamos que el diseño del reactor estaba terminado y no era así. Cometimos el error, al principio, de ceder a las presiones internacionales para empezar a sacar contratos hacia los diferentes socios. Si hubiéramos estado tres años más ultimando todo el diseño que era necesario hacer, habría ido todo mucho más rápido. Se seguía diseñando y a la vez se sacaban contratos, lo que generaba conflictos entre los socios y las empresas. Faltaba sobre todo, diseñarla integración de todos los componentes del reactor y subsistemas. Por ejemplo, la modificación de un componente afectaba a otros grupos que estaban trabajando en otros países, y eso generó graves problemas y retrasos importantes. Otro problema fue que el diseño del equipo no era el adecuado, con el grupo central (de unas 500 personas) trabajando en Cadarache (Francia) con toda la responsabilidad sobre la construcción del reactor, pero sin manejar el presupuesto, que manejaban las agencias de los diferentes socios del proyecto. Ahora parece que la cosa está mejor encaminada.
P. El plan era arrancar el reactor experimental en 2020.
R. Inicialmente era 2016, pero enseguida pasamos a 2020 y ahora estamos hablando de 2025, aunque creo que no será hasta 2027 cuando se empiece a trabajar con plasmas y muy ligeros al principio. La operación con deuterio-tritio no empezará hasta 2035-2037.
P. Los plazos del siguiente paso de ITER, que sería el reactor demostración DEMO previo a la explotación comercial de la fusión nuclear, se alargan y se estima que no entraría en funcionamiento hasta 2050. ¿Cuándo será esta una fuente de suministro energético real?
R. Calculo que, probablemente, para finales de este siglo.

 Descarga la revista completa
Descarga la revista completa