Contenido principal
Alfa 59
Entre lo imaginable y lo posible
Ciencia y literatura son dos manifestaciones de la creatividad humana que tratan de explorar la realidad, con diferentes métodos pero similares intenciones. Durante siglos ha persistido cierta incomunicación y hasta desprecio entre los científicos y los intelectuales humanistas. Sin embargo, la interacción entre ambas es muy diversa y ha cambiado a lo largo del tiempo. Incluso existe una historia conjunta que, en términos generales, busca entender la complejidad del universo.

Texto: Isabel Robles
Ciencia y literatura son dos ramas del mismo árbol: el conocimiento. Cada una con sus matices y singularidades, con sus códigos y lenguajes, pero ambas imprescindibles para la sociedad. En el imaginario popular se ha impuesto una separación artificial, una falsa dicotomía que parece obligar a elegir entre una u otra. Sin embargo, a lo largo de la historia no son pocos los nombres que han encontrado su camino deambulando entre ambas ramas del saber. Científicos poetas, escritores de ciencia o físicos pintores son ejemplos de una clara fusión que responde al interés y la curiosidad innata del ser humano. En el campo de la literatura, esta relación ha arrojado magníficas obras de géneros variados. Autores como Isaac Asimov, Ernesto Sábato, Juan José Gómez Cadenas, Sonia Fernández-Vidal, Gerald Durrell o Adela Muñoz Páez –todos reconocidos científicos– han destacado en el ámbito de la literatura, y multitud de escritores y periodistas introducen la ciencia en sus obras, como Dan Brown, Javier Moro, Nancy Kress, Sylvia Nasar, Daniel Kehlmann o Magdalena Albero, entre muchos otros.
Un amor difícil
Las ciencias y las letras siempre han estado relacionadas de un modo u otro, pero a veces falla entre ellas la comunicación. «Hay una barrera indudable, que es el lenguaje matemático. O se aprende pronto en la vida o luego es difícil. Las mentes de ciencias adquieren esas capacidades, a veces, a cambio de sacrificar otras que se desarrollan más entre las de letras, y eso genera un cierto cisma, como si hablaran en idiomas diferentes» asegura Gómez Cadenas. Por suerte, cada vez son más los que rompen esa barrera y descubren lo que hay al otro lado.
De este modo, la literatura se une a la ciencia para ofrecer novelas, artículos y todo tipo de publicaciones surgidas del estudio y el placer de escribir. Y la ciencia aparece en ellas aunque apenas se perciba su presencia. ¿Acaso no utilizan los modernos policías que pueblan las novelas negras el método científico? ¿No hay matemáticos y biólogos deambulando entre las páginas de las novelas históricas? Lugares, descubrimientos y palabras científicas salpican todos los géneros literarios. Sin ir más lejos, Dan Brown debutó su carrera literaria con La fortaleza digital, donde aborda la supercomputación, y Lorenzo Silva situó en una central nuclear parte de la trama que desgrana en El alquimista impaciente. En todos los casos, la ciencia asoma entre la tinta y el papel para recordar que, si no se incluye en la literatura, se olvida uno de los elementos esenciales para entender el mundo.
Entre la ciencia y la ficción
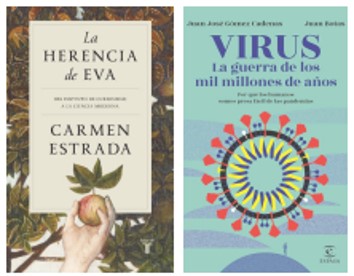 Si hay un término que sirve para ligar la ciencia y la literatura es, sin duda, «ciencia ficción». El género se remonta a 1926, aunque sus primeros testimonios son anteriores. A partir de entonces, la ciencia se ha entrelazado con la ficción para crear universos literarios que forman parte de la historia y son mundialmente conocidos, como por ejemplo los de Julio Verne. Además, como los matices son necesarios para satisfacer la inherente necesidad humana de clasificar la realidad –dependiendo de si en esos universos se respetan las leyes de la física o no– se puede distinguir entre ciencia ficción dura o blanda.
Si hay un término que sirve para ligar la ciencia y la literatura es, sin duda, «ciencia ficción». El género se remonta a 1926, aunque sus primeros testimonios son anteriores. A partir de entonces, la ciencia se ha entrelazado con la ficción para crear universos literarios que forman parte de la historia y son mundialmente conocidos, como por ejemplo los de Julio Verne. Además, como los matices son necesarios para satisfacer la inherente necesidad humana de clasificar la realidad –dependiendo de si en esos universos se respetan las leyes de la física o no– se puede distinguir entre ciencia ficción dura o blanda.
Gómez Cadenas identifica un género más, la «ficción científica», donde encuadra sus propias novelas: «son trabajos en los que no solo se respetan las leyes de la física, sino que además intentan hacer extrapolaciones tecnológicas creíbles. Para ello, generalmente, los escenarios se sitúan en futuros cercanos, donde la extrapolación es plausible».
Sin embargo, la combinación de ciencia y literatura no solo produce ciencia ficción, sino que también aparece en otros tipos de novelas. Este es el caso de las novelas históricas, que no se proyectan hacia el futuro, sino hacia el pasado. «Las novelas sobre ciencia y científicos dan muchas posibilidades para el desarrollo de personajes que se sienten inseguros en un mundo que no los entiende, y al mismo tiempo convencidos de que deben seguir adelante. Esa contradicción es una buena base literaria», asegura Magdalena Albero, que en su novela Los caminos del mar presenta los avances que se dieron en el campo de la medicina en el siglo III a. C.
Por supuesto, no toda la literatura se dirige a un público adulto. Gerald Durrell, magnífico naturalista inglés, escribió varios relatos juveniles que se internan en la historia natural, y Sonia Fernández-Vidal publicó La puerta de los tres cerrojos, una novela que permite a los más jóvenes sumergirse en el apasionante mundo de la física cuántica, ya que, según la propia autora, «la mejor manera de llegar a la gente que le da miedo acercarse a la ciencia es escribir un libro para niños».
Sin embargo, no debe olvidarse que una novela es, ante todo, una obra de ficción, por lo que es necesario encontrar el punto de equilibrio con la ciencia. «Hay que intentar que los lectores disfruten de la maravilla que suponen los avances científicos sin romper el embrujo de la ficción» asegura Gómez Cadenas. Eso es, precisamente, lo más complicado.
La divulgación científica
No toda la literatura es ficción. La denominada divulgación científica busca difundir el conocimiento científico en la sociedad. En palabras de Carmen Estrada, autora de La herencia de Eva e investigadora neurocientífica, «la ciencia es una actividad humana básica que existe desde el principio de la especie y todo el mundo puede acercarse a ella»; esa es la función de la divulgación científica.
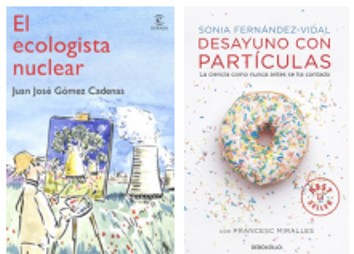 Revistas, artículos y ensayos sobre todas las ramas de la ciencia permiten explicar a los lectores temas complejos de un modo sencillo, como la física cuántica que, a lo largo de las páginas de Desayuno con partículas, de Fernández-Vidal, se revela como inteligible. No obstante, su recepción varía no solo dependiendo de lo que traten, sino también del momento en el que se presenten. Un ejemplo se encuentra en El ecologista nuclear. Alternativas al cambio climático, que provocó una gran polarización entre el público, mientras que Virus: La guerra de los mil millones de años, también de Gómez Cadenas, «tuvo una recepción fría, quizás porque la gente estaba harta del tema».
Revistas, artículos y ensayos sobre todas las ramas de la ciencia permiten explicar a los lectores temas complejos de un modo sencillo, como la física cuántica que, a lo largo de las páginas de Desayuno con partículas, de Fernández-Vidal, se revela como inteligible. No obstante, su recepción varía no solo dependiendo de lo que traten, sino también del momento en el que se presenten. Un ejemplo se encuentra en El ecologista nuclear. Alternativas al cambio climático, que provocó una gran polarización entre el público, mientras que Virus: La guerra de los mil millones de años, también de Gómez Cadenas, «tuvo una recepción fría, quizás porque la gente estaba harta del tema».
Conscientes de la necesaria interacción entre literatura y ciencia, algunos autores han dedicado sus obras a estudiarla, como Marta Macho y su Matemáticas y literatura o Xavier Durán, escritor de La ciencia en la literatura, donde propone un viaje en el tiempo para comprender el nexo entre ambas disciplinas a lo largo de la historia.
Sin embargo, divulgar ciencia es una tarea ardua. «La irracionalidad y la superstición [son] dos fantasmas contra los que la ciencia ha estado luchando desde sus inicios», asegura Fernández-Vidal, y es una batalla que aún no ha terminado. Son muy difíciles de combatir porque, como afirma Gómez Cadenas, «una buena parte de las actitudes anticientíficas son ideológicas o emocionales». En este contexto, «quizás la literatura pueda ser de más ayuda. No tanto porque la usemos como “divulgación encubierta”, sino porque cuánto más se lee más cultura se adquiere, más sentido crítico, más empatía, y todos esos elementos son útiles para formar ciudadanos ilustrados que no se dejen embaucar fácilmente».

