Contenido principal
Alfa 49
DEEP WEB: el subsuelo de internet
Mostramos las claves científicas del envejecimiento para ralentizar, e incluso prevenir, su aparición y desarrollo. Nuevos métodos que buscan no solo envejecer más lentamente sino hacerlo saludablemente. Explicamos también qué son esas "tierras raras" que contienen los dispositivos electrónicos que utilizamos profusamente y sus propiedades que las convierten en bienes muy preciados.
Precisamente, los mencionados dispositivos hacen posible la navegación por los sitios más conocidos de la red pero la mayor parte de internet no la conforman los portales y buscadores más habituales, sino la llamada Deep Web, el conjunto de millones de páginas invisibles que se ocultan en la red y que ofrecen privacidad y anonimato a los usuarios, además de un rincón, la Dark Web, donde se llevan a cabo actividades ilegales prácticamente indetectables.
A través del resto de reportajes paseamos por el permafrost, una capa de suelo que ha permanecido a una temperatura bajo cero durante miles de años y que actualmente está sufriendo los efectos del cambio climático. El marco de la transición ecológica que la humanidad necesita para combatir el cambio global provocado por los combustibles fósiles, incluimos un reportaje sobre el hidrógeno, una opción sostenible para mover los vehículos, dada su alta eficiencia energética y que no emite contaminantes.
María José Blanco, directora del Centro Geofísico de Canarias

La voz y el rostro de María José Blanco Sánchez (Madrid, 1962) ha sido uno de los más habituales en los medios de comunicación de los últimos meses de 2021, mientras el volcán de Cumbre Vieja inundaba con coladas de lava y lluvia de cenizas buena parte de la isla de La Palma, como portavoz del Comité Científico y responsable del Grupo de Vigilancia Volcánica del Pevolca (Plan Especial de Protección por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias). Tras licenciarse en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró en 1995 en el área de sismología, realizó estancias de investigación en Francia y Países Bajos. En 1990 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Estado del Instituto Geográfico Nacional (IGN) con destino en Canarias y toda su trayectoria profesional desde entonces ha estado vinculada al estudio del volcanismo del archipiélago y a la implantación de un sistema de vigilancia de la actividad volcánica. En las islas Canarias ha realizado trabajos de investigación en aspectos geodésicos, geomagnéticos, sísmicos y cartográficos, publicados en revistas internacionales y difundidos en congresos del ámbito de la volcanología. Por la parte administrativa, ha ocupado diferentes responsabilidades, como jefa del Servicio Regional del IGN, representante de la Administración General del Estado en la Comisión Autonómica de Protección Civil y Emergencias de Canarias o miembro del Consejo Cartográfico de las islas. Actualmente es directora del Centro Geofísico de Canarias. Como tal, ha tenido un papel decisivo en la gestión de las erupciones volcánicas de 2011 en El Hierro (el volcán submarino Tagoro) y 2021 en La Palma.
“La contribución de la ciencia ha sido fundamental para reducir el impacto social y económico de la erupción”
PREGUNTA: ¿Ha estado muy agobiada por la situación y por los medios de comunicación durante la erupción de La Palma?
RESPUESTA: No, no te creas. Teníamos un grupo en el que nos dividíamos la atención a los medios entre varias personas; entre otras cosas para que se viera que no es una sola persona la que está trabajando en la vigilancia vulcanológica del Instituto Geográfico Nacional. Somos varios e incluso las redes sociales las llevaban personas diferentes para poder dar distintos puntos de vista; porque unos son geólogos, otros sismólogos, físicos, geodestas… y así cada uno reforzaba la parte de su formación específica.
P: ¿Hasta qué punto cogió por sorpresa la erupción?
R: Ya desde octubre de 2017 en las redes sísmicas del IGN se venían detectando unos periodos con actividad en forma de enjambre, terremotos que se concentran en el espacio y en el tiempo, de una magnitud pequeña pero que respondían al mismo mecanismo de generación. Lo que pasa es que todos esos terremotos se producían a profundidades mayores de 21 kilómetros. Las intensificaciones preeruptivas realmente empezaron en septiembre de 2021. La diferencia de la actividad que se registró a partir del 11 de septiembre es que esa actividad sísmica ya era bastante más somera y venía acompañada de una deformación medible en superficie. A partir de ese momento ya sabíamos que la intrusión magmática había alcanzado un límite diferente y estábamos ante un proceso que se podía acelerar. Lo que sorprendió es que la aceleración fue muy grande. En el caso de El Hierro la actividad preeruptiva se empezó a detectar en julio y la erupción empezó en octubre, tuvimos más de tres meses; y aquí fue apenas una semana, del 11 al 19.
P: ¿Era difícil calcular dónde se iba a producir y cuánto iba a durar?
R: La duración, imposible. No se puede saber cuando un proceso eruptivo va a tener su final, pero el dónde sí se supo, porque la migración de la deformación indicaba hacia dónde evolucionaba la intrusión magmática y los modelos de deformación nos indicaban una zona que era también la misma que señalaba el modelo de la sísmica.
P: ¿Qué medidas tomaron cuando estaba claro que iba a haber una erupción?
R: A partir del 12 de septiembre ya empezamos a buscar un centro en La Palma, tal como establece el Plan de Emergencia Volcánica. El Instituto Geográfico Nacional es la institución responsable de la vigilancia y la alerta volcánica en España y como tal tenemos que cumplir lo establecido en el Plan de Emergencia de Canarias, conocido como Pevolca. Y lo primero es que tenemos que tener un centro de atención permanente durante la erupción en la isla donde tenga lugar. En el caso de El Hierro lo montamos en la Restinga, que era el punto más cercano a la erupción submarina. Y en el caso de La Palma primero escogimos un centro que pensábamos que era el que mejor visibilidad tendría, pero luego, viendo la posible evolución de las coladas, vimos que era mejor un centro que estuviera más al norte del centro de emisión y se escogió este lugar, que está en Tajuya, en el municipio de El Paso.
P: El trabajo principal es la recogida de datos, imagino.
R: El análisis de datos se puede hacer desde cualquier sitio, no es necesario que sea desde La Palma. De hecho, el personal que hace el análisis de esta información en tiempo real está tanto en nuestro centro de Tenerife como en el de Madrid. Aquí lo que se hace es el mantenimiento del sistema de vigilancia, hay un instrumental que lleva muchos años operativo y que hay que seguir manteniendo en funcionamiento. Realmente hay poca densifidad de instrumentación, y el grueso ya estaba operativo antes de que la erupción comenzara, pero se reforzó la parte de seguimiento de emisión de gases, cámaras térmicas y visuales, algunas de las cuales ya no están operativas.
P: Una vez terminada la erupción ¿qué labor realizan?
R: Nosotros seguimos, como puedes ver, en el centro de atención y vigilancia a la erupción. Continuamos haciendo el mantenimiento del sistema de vigilancia volcánica en la isla y se continúa con una frecuencia mayor tanto el muestreo de gases como de agua para analizar el proceso posteruptivo. Toda esta información, tanto los datos de las redes experimentales como los de estos muestreos, nos permitirá mejorar el conocimiento que tenemos del fenómeno volcánico en Canarias, en La Palma en particular y el volcanismo monogenético como proceso geológico a escala global.
P: ¿Qué han aprendido de la erupción?
R: La erupción del volcán Tagoro, que fue la primera vez que como institución asumimos la responsabilidad de la vigilancia y de la alerta, nos ha permitido mejorar nuestro conocimiento y que nuestra respuesta ante la emergencia volcánica en la isla de La Palma sea mejor. No solo nosotros sino el sistema Pevolca en su conjunto. La respuesta, tanto del comité científico como del comité de dirección como de las fuerzas que han estado involucradas en la gestión de esta emergencia, ha sido más adecuada por la experiencia previa del Tagoro. Creo que el conocimiento especializado que adquirimos entonces ha permitido tener una respuesta más rápida y disponer de mecanismos que han facilitado el trabajo y la respuesta en Cumbre Vieja. Y lo mismo ocurrirá en el caso de esta erupción, que nos permitirá mejorar la preparación y la respuesta ante otro episodio eruptivo. Por ejemplo, en el caso sísmico, que es una de nuestras fortalezas, en Tagoro se implementaron sistemas automáticos de señales sísmicas que han permitido ahora mejorar la respuesta en La Palma.
ha permitido mejorar nuestro conocimiento y que nuestra respuesta ante la emergencia volcánica en la isla de La Palma sea mejor. No solo nosotros sino el sistema Pevolca en su conjunto. La respuesta, tanto del comité científico como del comité de dirección como de las fuerzas que han estado involucradas en la gestión de esta emergencia, ha sido más adecuada por la experiencia previa del Tagoro. Creo que el conocimiento especializado que adquirimos entonces ha permitido tener una respuesta más rápida y disponer de mecanismos que han facilitado el trabajo y la respuesta en Cumbre Vieja. Y lo mismo ocurrirá en el caso de esta erupción, que nos permitirá mejorar la preparación y la respuesta ante otro episodio eruptivo. Por ejemplo, en el caso sísmico, que es una de nuestras fortalezas, en Tagoro se implementaron sistemas automáticos de señales sísmicas que han permitido ahora mejorar la respuesta en La Palma.
P: ¿Se avanza en la capacidad predictiva o estamos estancados?
R: No, cada vez tenemos una información más especializada y un conocimiento más amplio del proceso volcánico y del todas su facetas, sísmica, geodésica y geoquímica, y permite que partamos de un nivel de conocimiento mucho más elevado, cada vez mejor.
P: ¿Se puede considerar que hay una recurrencia eruptiva en La Palma con las erupciones de 1949, 1971 y 2021?
R: Lo que pasa es que los procesos geológicos son muy largos, de centenares de años, y la historia escrita de La Palma es insuficiente. Hablar de recurrencia es un poco aventurado, porque establecer periodos de recurrencia de cuarenta o cuarenta y tantos años, o de cien años, en una historia de poco más de 500 años es muy aventurado. Pero sí es verdad que la historia escrita nos habla de que la máxima frecuencia eruptiva de Canarias de la que tengamos constancia la tiene la isla de La Palma.
P: Hace años se debatía si el de Canarias era un tipo de vulcanismo de punto caliente o no. ¿Está resuelto el debate?
R: No; no hay acuerdo. Hay una teoría unificadora que habla de diversas contribuciones a la generación del archipiélago canario, pero no hay aún una teoría única.
P: Pero son las islas más occidentales las que sufren las erupciones.
R: Una de las discrepancias con la teoría del punto caliente es precisamente que hay islas en medio carentes de actividad como La Gomera, que podría haber estado unida a otras islas en el pasado, pero Lanzarote sigue teniendo actividad eruptiva histórica y muy importante y según la teoría del punto caliente no se explicaría esta actividad actual.
P: ¿Se vigila de forma más intensiva que en Gran Canaria o Fuerteventura?
R: Es diferente el esfuerzo que hay que hacer. Nuestro comienzo fue por importancia y porque la primera reactivación que vivimos fue en 2004 en Tenerife. Después, reforzamos el sistema de vigilancia en El Hierro y luego en La Palma. Ahora estamos haciéndolo en Lanzarote. Ya hay bastante instrumentación instalada, pero en algún aspecto técnico aún se necesita un refuerzo. Pero no podemos olvidar el resto de las islas dada la dispersión que tienen. Cuanta más información tengamos, aunque sea de islas sin actividad, podremos mejorar la localizaciones sísmicas. Si pudiéramos tener un continuo de tierra mejoraría muchísimo el análisis de la información, pero al estar dispersado en islas tenemos un límite en las precisiones de la localizaciones sísmicas.
P: Decía que se empezó por Tenerife. ¿Cuándo?
R: En 2004 hubo un enjambre sísmico que ocurrió en la zona de Icod, con pocos terremotos sentidos pero acumulados y fue cuando la Administración, por fin, se dio cuenta de que faltaba, que había un peligro natural y que no había ninguna institución responsable de su vigilancia, mientras que el resto de riesgos, tanto naturales como antrópicos, tienen una institución que se ocupa de su vigilancia y alerta. Dada la trayectoria del IGN, que cubría tanto la parte geológica como la geodésica, se le encomendó esta responsabilidad. Eso fue en el año 2004.
P: ¿Cómo se reparten las responsabilidades con otras instituciones?
R: La competencia en la vigilancia es del IGN; otra cosa es que en el comité científico se integran, sin complicaciones ni protagonismos, instituciones que pueden aportar conocimiento y tecnología. En este caso forman parte el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Agencia Estatal de Meteorología, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los departamentos de Geología de las universidades de La Laguna y la de Gran Canaria. Además, participan, por parte del Gobierno autonómico, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán) y la red de Calidad del Aire, que ha sido una parte importante de la gestión de las evacuaciones, de los confinamientos y de los retornos. Este es el único fenómeno natural que tiene un comité científico en la evaluación de su peligrosidad y riesgo, que es el Pevolca, porque se reconoce la singularidad y complejidad del fenómeno volcánico. Además, es de los pocos fenómenos peligrosos que tienen o pueden tener fases previas a la ocurrencia, porque el sísmico o los fenómenos meteorológicos adversos, poca fase previa tienen, por lo que son competencias exclusivamente de una institución.
P: ¿El grado de vigilancia actual es el adecuado?
R: Siempre toda instrumentación es bienvenida. Nosotros, por ejemplo, no teníamos drones ni personal que los manejara y la contribución del IGME con los vuelos que hacía en colaboración con el Gobierno de Canarias ha sido fundamental. Era la herramienta diaria, la observación de los vuelos del día anterior y de la madrugada del día. Siempre es bienvenida la inversión en instrumentación, porque cuantos mayores recursos tienes, mejor puedes ejercer tu labor de vigilancia, pero diría que el esfuerzo mayor por parte del IGN ahora es dotar de más personal y que el personal actual, que tiene ya un conocimiento muy elevado de sus especialidades, permanezca dentro del IGN para que ese conocimiento adquirido costosamente y durante muchos años permanezca en la institución.
P: Es un buen momento para reivindicar, ¿no?
R: Puedo ser subjetiva en la valoración, pero creo que la contribución de la ciencia a un proceso que ha tenido un impacto social y económico tan grande ha sido fundamental y es algo que se reconoce. Pero ese reconocimiento se debe plasmar no solo en palmaditas en el hombro sino en una mejora de la calidad de la ciencia en volcanología, en investigación. Hay que contemplar la volcanología como una ciencia en la que conviene invertir, porque mejora la gestión de un peligro tan importante como el volcánico. Es necesario mejorar las herramientas y disponer de las personas que atienden este fenómeno, que es lo que aporta el IGN.
P: ¿Esa gestión ha permitido mejorar la respuesta ante los daños materiales y evitar los daños a las personas?
R: Solo hubo una víctima, una persona que murió, aunque por causas ajenas al fenómeno volcánico directo. Y sí, la gestión ha permitido mejorar la respuesta; por ejemplo, en las evacuaciones y la toma de decisiones en cuanto a evolución de coladas o regreso de la población, se han hecho de acuerdo con las indicaciones del comité científico.
P: Vistos los daños producidos sobre dos mil y pico viviendas, da la impresión de que no se ha hecho una buena gestión previa del territorio, ¿no?
R: Bueno, es que en Canarias no tenemos un volcanismo poligenético; es básicamente monogenético y por tanto son volcanes que tienen una única erupción y que pueden tener lugar en diferentes lugares y amplias zonas de Canarias. Si queremos evitar la afección del fenómeno volcánico a las infraestructuras es que prácticamente no podría haber infraestructuras en casi todo Canarias. Lo que tiene que existir es un mecanismo que permita afrontar los procesos posteruptivos y restablecer tanto la economía como la calidad de vida de los ciudadanos que se vean afectados por este fenómeno con una agilidad importante. Porque siguiendo ese mismo razonamiento, en todas las zonas sísmicas no podría haber poblaciones o infraestructuras sensibles. Yo creo que no es tanto evitar la afección al peligro como tener mecanismos de vigilancia que permitan minimizar el impacto, lo primero sobre la vida de las personas y luego en las infraestructuras; tener planes de respuesta adecuados y sobre todo tener mecanismos que permitan una gestión adecuada de la posterupción.
P: ¿Se puede considerar terminada la erupción de El Hierro de 2011 o existe algún indicio de que se pueda reactivar?
R: En el caso de El Hierro hubo seis reactivaciones posteriores que prolongaron unos dos años desde que se dio por terminada la erupción de Tagoro y durante estas reactivaciones hubo sismicidad de mayor magnitud incluso que en el periodo eruptivo y en el previo, con deformaciones más intensas, más aceleradas en algunos de estos procesos, pero desde marzo de 2014 estamos en el nivel base de todos los parámetros que mediante el sistema de vigilancia nosotros controlamos. Por lo tanto, se puede decir que la intrusión magmática de El Hierro que comenzó en 2011 ahora mismo ya no se produce, no existe.
P: ¿Hay una vigilancia especial en esa zona?
R: Bueno, todo el sistema de vigilancia está operativo en todas las islas, tanto las que muestran actividad: Tenerife, el Hierro, La Palma y Lanzarote, como las de Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera. Tenemos infraestructuras de vigilancia que nos permiten reforzar el sistema en las islas con actividad.
P: Hace unas semanas se ha producido en las islas Tonga una erupción catastrófica. ¿Se podría producir una erupción semejante en Canarias?
R: La verdad es que el tipo de magma y el contexto geodinámico en el que se produce esta erupción no tiene nada que ver con Canarias. Aquí tenemos una problemática diferente por el tipo de volcanismo y por el tipo de magma involucrado. Aunque hay muchos magmas diferentes en Canarias, ya que tenemos una variabilidad mucho más grande que en otras zonas volcánicas activas del mundo, el volcanismo es diferente. Sobre todo, el contexto geodinámico es diferente.
P: ¿Hay riesgo de terremotos destructivos en Canarias?
R: Hace muy poco que se revisó el catálogo sísmico canario y se ve que ha habido erupciones con terremotos que han tenido unas intensidades no pequeñas. El terremoto del 9 de mayo de 1989 entre Tenerife y Gran Canaria, que es una zona de sismicidad recurrente, tuvo una magnitud más alta de lo esperado y las crónicas recogen terremotos asociados a procesos eruptivos con unas intensidades elevadas.
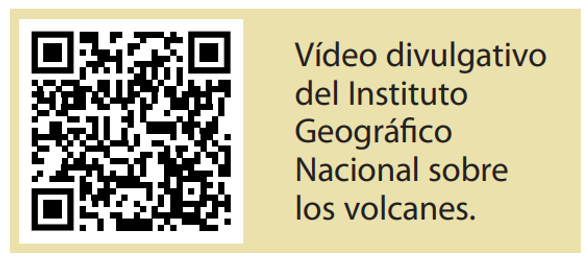

 Descarga la revista completa
Descarga la revista completa