Contenido principal
Alfa 51
Neutrones para iluminar la intimidad de la materia
En los reportajes divulgativos de este número, se incluye un análisis sobre la covid persistente, un fenómeno que ha sorprendido a los profesionales de la medicina. Nos adentraremos también en la instalación generadora de neutrones más potente del mundo, un centro de investigación multidisciplinar de última generación que entrará en funcionamiento en Suecia en 2027.
Podrás pasear con nosotros por el mundo del cine y la televisión y ver cómo se ha utilizado la energía nuclear para dar sentido científico a poderes extraordinarios como los que ostentan Godzilla, Hulk o Spiderman.
A través del resto de reportajes conocerás la historia de un reducido número de reguladores radiológicos y nucleares de países iberoamericanos que hace 25 años decidieron crear una de las primeras asociaciones en ese ámbito, el FORO. Además, abordamos la nueva definición del kilogramo a partir de la constante de Planck en el Sistema Internacional de Medidas.
La pandemia eterna
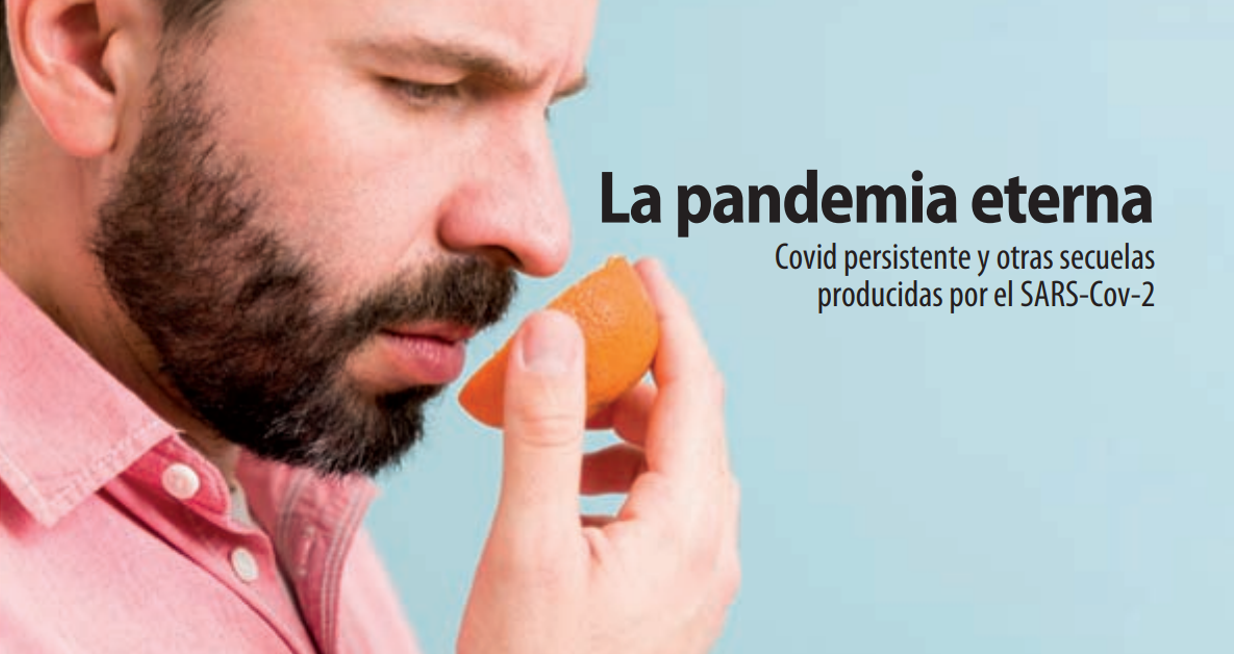
La aparición de la covid-19 ha cambiado nuestras vidas en muchos aspectos. Miles de personas han perdido seres queridos; otras muchas han padecido la enfermedad de forma grave, incluso pasando largos periodos en una UCI. El resto lo ha pasado como una gripe fuerte, como un simple catarro o apenas se han enterado del paso del virus por su organismo y pocos son los que aún no han contraído la enfermedad. Pero el virus ha dejado su rastro en muchas personas de formas distintas, con las secuelas de una larga estancia hospitalaria, con los efectos sobre la salud mental de los confinamientos y el miedo a los contagios o sufriendo todavía de manera permanente algunos de los síntomas más graves de la enfermedad. Es lo que se denomina covid persistente, un fenómeno que ha sorprendido a los profesionales y para el que se busca una explicación y tratamientos adecuados para eliminar la enfermedad definitivamente. Texto: Noemí Trabanco | Periodista de ciencia
Alicia Ruiz ha pasado más de dos años peregrinando de especialista en especialista para tratar su covid persistente. Se infectó con el virus durante la primera ola y pasó la enfermedad, como tantos otros, como una gripe bastante fuerte. Los primeros síntomas de la infección fueron evolucionando a otros, como debilidad incapacitante, mareos, dolores en las piernas, mialgias… La médica internista que la atendió a través de una consulta privada fue la primera que le habló sobre covid persistente. Una reinfección posterior la llevó a desarrollar una neumonía y a raíz de ello, el resto de síntomas empeoraron, especialmente desde el punto de vista neurológico y cognitivo y de tracto digestivo. Todo ello la llevó a estar un año y medio de baja. Ahora ha vuelto a trabajar, aunque sigue presentando un gran número de síntomas. Actualmente forma parte de estudios clínicos en diferentes especialidades y hospitales de la Comunidad de Madrid.
Tras los primeros meses de pandemia, empezaron a surgir los primeros casos de pacientes covid cuyos síntomas no llegaban a desaparecer o derivaban en otros. En diciembre de 2021 el Grupo de Trabajo en Condición Post-covid de la OMS, liderado por Joan B. Soriano, del Hospital de la Princesa de Madrid, ofrecía una primera definición de la covid persistente en una publicación en la revista Lancet Infectious Disease. La enfermedad se define como “la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección por SARS-CoV-2, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas incluyen, entre otros, fatiga, dificultad respiratoria y disfunción cognitiva, y generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición después de la recuperación tras un episodio agudo de covid-19 o persistir desde la enfermedad. También pueden fluctuar o recaer con el tiempo”.
Uno de los problemas para el diagnóstico es que la sintomatología es muy variada: se han descrito hasta 200 síntomas, aunque algunos son muy comunes, como astenia incapacitante, niebla mental (dificultad para mantener la atención y concentrarse y funciones ejecutivas alteradas), cefaleas, dolores, alteraciones gastrointestinales... Los expertos señalan que es muy importante diferenciar entre lo que son las secuelas post-covid y el covid persistente (CP). En el primer caso, la enfermedad como tal deja de existir en algún momento, mientras que en el segundo no se llega a superar la enfermedad en ningún momento. Aunque se acumula mucha información científica sobre este síndrome, es evidente que desconocemos aún mucho sobre sus causas y su tratamiento.
Entre los proyectos de investigación que se realizan en España, y en los que colaboran muchos de los pacientes diagnosticados, están el de la investigadora Mayte Coiras, del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III) sobre las características inmunitarias de la enfermedad o el que desarrollan Manuel Fresno y María Úbeda en el Centro de Biología Molecular (CBM), sobre la relación de la reacción del sistema inmunitario frente a la proteína ACE2 (la que utiliza el virus para entrar en nuestras células) como posible causa de la CP. ACE2 interviene en el metabolismo de la angiotensina II, componente del sistema de regulación de la presión sanguínea y la homeostasis. “Nuestros resultados muestran niveles extremadamente bajos de ACE2 en el suero de los enfermos de covid persistente comparado con individuos que se han recuperado con normalidad de la infección vírica, al tiempo que confirman la presencia de autoanticuerpos frente a la proteína”, explica María Úbeda. “Todos estos datos en conjunto parecen indicar que existe una alteración en el sistema RAS/Angiotensina producida por la infección viral y podría explicar la persistencia de los síntomas”, añade.
Según algunos estudios realizados hasta el momento, se estima que aproximadamente un 10 % de los pacientes que han pasado la covid-19 desarrollan este síndrome. Las estadísticas realizadas sobre factores de riesgo indican que las mujeres entre 30 y 50 años y que padezcan más de tres síntomas durante la infección aguda por el virus son el grupo de población con mayor riesgo. Esto podría deberse a un trasfondo inmunitario de la enfermedad (las enfermedades inmunitarias son más frecuentes en mujeres) y podría existir alguna repercusión de tipo hormonal. Asimismo, aunque parece que las infecciones durante las primeras olas han generado los afectados de mayor intensidad, pacientes de olas posteriores también están desarrollando covid persistente.
Atención sanitaria
Actualmente no hay aún un registro nacional de pacientes CP, por lo que estimar el número de afectados es complicado. Sólo en la Comunidad de Madrid han sido diagnosticados unos 2000. “El recuento que se está haciendo de la situación no es el adecuado”, indica Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Esta sociedad fue la primera en elaborar una Guía Clínica para la atención al paciente CP, con el objetivo de que la atención primaria de estos pacientes sea eficiente. “Para que se siga desde los dispositivos asistenciales del sistema sanitario español tiene que llevar el reconocimiento del Ministerio, y hasta el momento no lo tenemos. Sigue faltando apoyo institucional para el tratamiento de la enfermedad. Entendemos que no es un rechazo a la guía, pero parece que se trata de no evidenciar una realidad”, indica Rodríguez Ledo.
Desde la SEMG y bajo el paraguas de la recién aparecida Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP), formada por 57 entidades de profesionales, científicas y de pacientes, están desarrollando una aplicación móvil que facilite el uso diario de la guía en atención primaria, trabajan en la actualización de la guía y llevan a cabo proyectos de investigación para entender las causas de la enfermedad y mejorar los tratamientos. “Queremos mejorar el abordaje que hacemos de los pacientes, desarrollando herramientas de valoración integral más allá de la suma de sus síntomas”. Para ello la SEMG cuenta con la colaboración de los pacientes afectados, como es el caso del proyecto MARCO-19, junto a la plataforma LongCovidACTS, en el que trabajan en la actualización de la Guía de Atención al paciente y la realización de estudios clínicos sobre la enfermedad y el seguimiento de pacientes CP.
Los colectivos de pacientes de diferentes comunidades autónomas, que se formaron con los primeros afectados, han sido indispensables para buscar soluciones y solicitar una mejor atención a los servicios de sanidad autonómicos y estatales. “La atención depende mucho de la comunidad autónoma en la que vivas y existe aún mucha desinformación entre los profesionales sanitarios. Además, si en su momento no tuviste acceso a una PCR para diagnosticar la infección, es muy difícil que luego te diagnostiquen como CP”, cuenta Beatriz Fernández, paciente y portavoz del Colectivo Covid Persistente de Madrid, que no fue diagnosticada como tal hasta que se trasladó de Madrid a Barcelona. Las principales reclamaciones de estos colectivos están relacionadas con una atención más personalizada, una mayor comprensión de los profesionales sanitarios y una revisión de las condiciones de las bajas laborales y de enfermedad profesional.
han sido indispensables para buscar soluciones y solicitar una mejor atención a los servicios de sanidad autonómicos y estatales. “La atención depende mucho de la comunidad autónoma en la que vivas y existe aún mucha desinformación entre los profesionales sanitarios. Además, si en su momento no tuviste acceso a una PCR para diagnosticar la infección, es muy difícil que luego te diagnostiquen como CP”, cuenta Beatriz Fernández, paciente y portavoz del Colectivo Covid Persistente de Madrid, que no fue diagnosticada como tal hasta que se trasladó de Madrid a Barcelona. Las principales reclamaciones de estos colectivos están relacionadas con una atención más personalizada, una mayor comprensión de los profesionales sanitarios y una revisión de las condiciones de las bajas laborales y de enfermedad profesional.
En el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona se creó en 2020 la primera unidad de tratamiento específica para pacientes CP. Recientemente se ha aprobado un plan piloto para aplicar su protocolo en la atención primaria de la zona metropolitana norte de Barcelona. Silvia Soler es una de las pacientes tratadas en esta unidad. Ella también ha pasado por un periplo desde su infección inicial en marzo de 2020, llegando a desarrollar neumonía, fuertes dolores musculares, niebla mental y afonía, entre otros. A partir de septiembre de 2020 algunos síntomas como la afonía se mantenían y aparecieron otros, como acúfenos, conjuntivitis recurrente, fatiga muy incapacitante y síntomas neurológicos como olvidarse de palabras y dificultad para leer y realizar su trabajo habitual. Esto la llevó a no poder apenas moverse ni hacer una vida normal. Su diagnóstico como CP tuvo que esperar meses. Actualmente se encuentra en diferentes ensayos clínicos que se están desarrollando en el hospital.
Unidades semejantes han ido apareciendo en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Andalucía. En Asturias, en junio se puso en marcha el ‘Proceso asistencial en personas con condición post-covid’. “Hemos creado un grupo de trabajo multidisciplinar para mejorar los circuitos de asistencia, vertebrándose desde la atención primaria y con comunicación fluida con otros ámbitos asistenciales. Se ha contado con la evidencia científica existente y con los propios afectados”, nos explica Mª Josefa Fernández Cañedo, responsable de la Dirección General que lo ha impulsado. Dentro del protocolo se ha establecido un código de identificación de la enfermedad para que se pueda hacer un mejor registro de los afectados.
Covid persistente en menores
Se estima que entre un 1 y un 5 % de los niños que se han infectado por SARSCoV-2 sufren CP, aunque algunos estudios apuntan a un porcentaje más alto. Según María Méndez, jefa de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol, la incidencia en menores es difícil de estimar ya que la mayoría de estudios se realizan a través de encuestas, lo que puede hacer variar los datos. Además, la propia incidencia de infección por covid es también más difícil de estimar que en adultos. No obstante, según su experiencia la incidencia en menores es “claramente menor que en adultos, probablemente en torno a un 3 %, y es menor en edades más tempranas. También vemos una mayor incidencia en niñas, pero no tan acusada como en adultos”. Según la especialista, la enfermedad presenta una afectación muy similar a la de los adultos, pero el impacto en la vida de estos menores es, probablemente, mayor. “En muchos casos estos niños tienen que dejar de hacer deporte, tener vida social e, incluso, dejar de ir a la escuela. El cuadro más común es la fatiga, dolores de cabeza incapacitantes y niebla mental”. Se trata de pacientes que están en pleno desarrollo físico, social y académico y sufrir la enfermedad les repercute enormemente.
En el hospital cuentan también con una unidad específica para el tratamiento de menores con CP, formada por pediatras de distintas especialidades (cardiólogos, neumólogos, nutricionistas...); un servicio de rehabilitación; un servicio de rehabilitación neurocognitiva para la niebla mental, realizado a través de un concierto con el Institut Guttmann; y el equipo de salud mental, para dar apoyo a los niños en los que está repercutiendo muy negativamente sobre su vida. “Una vez que los niños son derivados a nuestra unidad desde la atención primaria, un pediatra de la unidad les realiza una primera valoración para ver el grado de afectación, se les realizan diferentes test y exploraciones complementarias para descartar otras posibles patologías y en base a todo esto se busca el programa específico para el tratamiento de sus síntomas. Es bastante personalizado”.
Salud mental tras la pandemia
Otra secuela generada por la pandemia es el incremento de trastornos y enfermedades mentales. En marzo la OMS lanzaba un resumen científico sobre las evidencias existentes hasta ahora de cómo la pandemia ha afectado a nivel mundial en este aspecto. El organismo se hacía eco de la necesidad de mejorar los servicios de atención y de apoyo psicosocial y de que estos servicios se integren en la cobertura universal de salud y en los planes de respuesta a emergencias de salud pública. Su informe mundial, publicado en junio, apunta a un aumento del 25 % de trastornos afectivos, principalmente depresión o ansiedad, durante el primer año de pandemia. Esto ha afectado fundamentalmente a sectores específicos de la población, como son los profesionales sanitarios, personas afectadas por fallecimiento de familiares por covid, y la población joven.
El Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la Infancia y Adolescencia lanzaba en abril de este año un comunicado en el que alertaban de un aumento de hasta un 47% de los trastornos mentales en menores en España, especialmente patologías de conducta alimentaria, trastornos afectivos, conductas autolesivas y suicidio, que en algunos países europeos ha aumentado en gran medida, convirtiéndose en la primera causa de muerte en jóvenes, por encima de los accidentes de tráfico. Según el doctor Celso Arango, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, “sabíamos que habría una ola de problemas de salud mental ligada a la pandemia, pero no supimos predecir que uno de los segmentos de población más afectados iba a ser el de los jóvenes. Tiene que ver con una falta de aprendizaje socioemocional que ayude a gestionar las frustraciones en una edad muy complicada”. Según dice, la pandemia ha dejado al menos una parte positiva, que es la mayor visualización de las enfermedades mentales, ayudado en muchos casos por personajes públicos que han hablado abiertamente sobre sus experiencias. “Esto ayuda a acabar con el estigma y fomenta que deje de ser un tema tabú. Al final el estigma se rompe a base de educación y empatía”, añade.

También en los mayores la pandemia ha incrementado los problemas asociados con la salud mental. Juan José Martínez Jambrina, jefe del servicio de psiquiatría del área 3 de Asturias, recuerda que las personas mayores han sido los grandes olvidados, pese a ser el grupo donde más impactó la enfermedad en sus primeras etapas. “En una región como Asturias, donde tenemos una población mucho más envejecida que en otras regiones, esto se nota más. Nosotros tenemos unos cuatro pacientes mayores de 70 años por cada adolescente que tratamos. En muchos casos nos encontramos con pacientes que previamente presentaban deterioros compatibles con la edad y en los que se ha producido un aceleramiento hacia demencias degenerativas”. También han aumentado los casos de cuadros depresivos y ansiosos en este segmento de la población. Martínez Jambrina también tiene entre sus pacientes algunos casos de CP, con personas que llevan meses sufriendo los síntomas de la enfermedad y cuya vida ha cambiado completamente, con situaciones laborales y personales muy comprometidas, que presentan cuadros graves de ansiedad o depresión. “También llevamos algunos casos de pacientes que pasaron mucho tiempo en la UCI o que sufrieron una sintomatología grave y presentan cuadros de estrés postraumático”.
Si la pandemia ha dejado en evidencia un sistema sanitario debilitado, especialmente en cuanto a falta de personal, esto ha quedado especialmente patente en el tratamiento de las enfermedades mentales. España invierte un 5 % de su gasto sanitario en salud mental frente al 7 % de la media europea, tiene una media de psiquiatras por habitante un 40 % inferior y carece de una Estrategia de Salud Mental, aunque existen importantes diferencias entre comunidades autónomas. Según Arango “se trata de un tema de priorización. Nuestro país suele apostar más por patologías donde los resultados pueden llegar a corto plazo, porque eso luego se traduce en algo que ‘vender’ política[1]mente. En el caso de la salud mental esto es más a largo plazo y, por tanto, no les interesa tanto”. Recientemente se ha aprobado un presupuesto de 100 millones de euros durante cinco años “que son bienvenidos, pero esto apenas se traduce en la contratación de dos psicólogos y dos psiquiatras por comunidad autónoma por año y no disminuye mucho las listas de espera. No hay presupuesto para personal, sino para campañas de información, apps, etc., pero necesitamos enfermeras de salud mental, psiquiatras, médicos clínicos...”, reclama. Muchos pacientes, cansados de no recibir un tratamiento, se van a consultas privadas, si pueden, o ven que su situación empeora por no recibir un tratamiento adecuado a tiempo.
Las pandemias del futuro
Mientras el virus sigue entre nosotros y aparecen nuevas variantes, los científicos tratan de conocer el futuro de esta enfermedad y las principales causas que originen nuevas pandemias en el futuro. En cuanto al SARS-CoV-2, las hipótesis sobre su evolución son varias. Algunos sugieren que el virus evolucionará hacia una menor virulencia, pero otros expertos lo dudan. El futuro del SARS-CoV-2 sigue teniendo múltiples incógnitas. En lo que sí están de acuerdo la mayoría de los científicos es que las zoonosis (enfermedades que pasan desde animales al ser humano) serán las principales causas de futuras pandemias y tenemos que estar preparados. Esta pandemia ha evidenciado muchos aspectos que se deben abordar para poder afrontar futuras emergencias sanitarias de una forma más eficaz. Consciente de ello, la OMS ha comenzado a trabajar en la elaboración de un tratado internacional sobre prevención y preparación ante pandemias, pero deberán ser los gobiernos los que tengan que hacer sus deberes para hacer frente a las carencias en sus sistemas sanitarios, la financiación de la ciencia y los cambios sociales necesarios para afrontar los futuros retos.

 Descarga la revista completa
Descarga la revista completa