Contenido principal
Alfa 47
La ciencia también es cosa de ellas

Texto: Mar de Miguel | Periodista científica
Qué hubiese sido de Darwin si su padre no le hubiera dejado embarcar en el HMS Beagle? ¿Le conoceríamos por su trabajo si no se hubieran financiado sus publicaciones o las hubieran firmado otros? ¿Habría descubierto Ramón y Cajal las neuronas si no le hubiesen dejado matricularse en la universidad o le hubieran prohibido la entrada a su laboratorio? ¿Qué sabríamos de Einstein si hubiese sido una mujer? Estas preguntas retóricas en realidad coinciden con dificultades reales sufridas por las mujeres a lo largo de la historia, sin acceso al conocimiento o vetadas en la ciencia.
En 1870, Matilda Joslyn Gage denunció en La mujer como inventora un fenómeno conocido como Efecto Matilda, acuñado en su honor por la historiadora Margaret Rossiter. Este describe cómo a las científicas, sus colegas hombres les robaron el mérito de su investigación o cómo, a lo largo de la historia, se ha ocultado su contribución a la ciencia.
La campaña #NoMoreMatildas, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), pone la atención en este efecto para reivindicar la figura de la mujer en la ciencia y desterrar el mito de que es cosa de hombres. “No sabemos hasta dónde habría llegado la ciencia si no se hubiese desperdiciado tanto talento y más mujeres hubieran dedicado su esfuerzo al avance del conocimiento”, destaca Carmen Fenoll, directora de AMIT.
La historia de la ciencia está plagada de ausencias femeninas, ya sea adrede o por el paso del tiempo y el desuso. “Entre 1800 y 1900 hubo centenares de miles de publicaciones científicas. En ellas solo aparecen 1.000 mujeres. Solo son el 1 % ¿pero qué queda de ellas?”, pregunta el escritor Xavier Sistach. “No han quedado ni las mejores, algo que no tiene que ver con que el trabajo fuera más relevante o no”, sostiene. Sistach desempolva en Pasión por los insectos: Ilustradoras, aventureras y entomólogas el legado de 52 naturalistas nacidas desde 1647 a 1912. Las pone en contexto y rescata del olvido nombres como el de las viajeras Lucy Cheesman e Ida Pfeiffer, la coleccionista Margaret Fountaine o las entomólogas Clara Ludlow y Miriam Rothschild.
De todas ellas, Sistach destaca a Fountaine mientras trabaja en la biografía de Pfeiffer, una gran exploradora que en el pasado ocupó páginas enteras de libros pero desaparece de ellos 30 años después. “La novedad mata el pasado”, se lamenta. “Con hombres también ocurre, pero con ellas es más marcado porque hay menos”. En ese sentido, achaca la existencia de pocas naturalistas ya no solo a que tuvieran prohibido o muy limitado el acceso a la universidad hasta principios del siglo XX sino a la imposibilidad de viajar, algo imprescindible en esta disciplina. Los casos de las primeras mujeres doctoras de España, María Isidra de Guzman (doctora en filosofía por la Universidad de Alcalá en 1785) o María Pacuala Caro Sureda (por la de Valencia pocos años después), son raras excepciones de nuestra historia. Estudiantes universitarias, las hubo en Salamanca y Alcalá desde el siglo XV, pero con permisos especiales y muchas limitaciones hasta 1882, año en el que se prohíbe la admisión de las mujeres a la enseñanza superior. En 1910 se autoriza definitivamente su matrícula. Las pioneras de la ciencia española, como Dolors Aleu (primera mujer licenciada en medicina, 1882) o Martina Castells (doctora en medicina, 1882) aparecen tarde por ley.
A día de hoy, en la universidad española se matricula un 59 % de mujeres. Y, aunque en Ciencias de la Salud un 70,3 % son alumnas, solo un 13 % de mujeres opta por carreras STEM. En investigación, el informe Mujeres Investigadoras del CSIC muestra un desequilibrio de género en todas sus Áreas Globales. Mientras que las científicas lideran el 33,4 % de los proyectos europeos del organismo, el porcentaje de contratadas predoctorales en 2020 fue el más bajo de los últimos años (50,5 %).
Con frecuencia, los estudios de género destacan la carencia de científicas en los libros de texto y la importancia de mostrar a la sociedad modelos actuales de referencia para niñas y mujeres. La élite de la ciencia española cuenta con un largo listado de nombres para tal propósito: Margarita Salas (bioquímica), Pilar Carbonero (agrónoma), María Blasco (bióloga molecular), María Martinón (antropóloga), Mara Dierssen (neurobióloga), Alicia Sintes (física), Carme Torras Genís (matemática), Laura Lechuga (química), Carolina Anhert (Ingeniería nuclear), Susana Marcos (óptica), Celia Sánchez-Ramos (farmacia/óptica) o Montserrat Calleja Gómez (física), entre otras muchas.
Hoy, siete magníficas de la ciencia, Elvira Moya de Guerra (física nuclear), María Vallet (química), Angela Nieto (Biología del desarrollo), Margarita Yela (física de la Atmósfera), Elena García Armada (ingeniera robótica), Eva Miranda (matemática) y Selena Giménez (ingeniera agrónoma), de diferentes generaciones y disciplinas, nos cuentan su experiencia en la carrera científica, sus dificultades, sus éxitos y sus sueños.
Ángela Nieto, bióloga del desarrrollo - Hola guapa, ¿dónde está tu jefe?
C uando entró en la universidad, apenas se sabía qué genes actuaban en embriones humanos; hoy se sabe que son los genes snail los que hacen que las células se coloquen en el lugar correcto cuando se forman tejidos y órganos y que un fallo en esos genes conlleva enfermedades como la fibrosis renal o las metástasis del cáncer. Gran parte de ese conocimiento lo ha aportado Ángela Nieto (Madrid, 1960), una de las mayores especialistas mundiales en biología del desarrollo.
Nieto es investigadora principal del Grupo de Plasticidad Celular en el Desarrollo y la Enfermedad del Instituto de Neurociencias de Alicante-CSICUMH. Desde 2020, su nombre está entre los 42 hombres y las cinco mujeres de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. A la séptima medalla de esta institución han contribuido sus más de 120 publicaciones y 39.475 citas, el Premio Rey Jaime I de Investigación (2009) y el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal (2019). Ella es la cuarta mujer en obtener este último, avanzando en la difícil escalada de las mujeres en la ciencia.
Aunque inicialmente interesada por la química, descubrió lo “fascinante” que es “entender la vida desde el punto de vista de las moléculas”, por su profesora de Biología de COU, lo que decidió su destino. Admira a Cajal, a Marie Curie y, dentro de su ámbito de la biología del desarrollo, a los pioneros Antonio García-Bellido, Ginés Morata y Juan Modolell. Durante su tesis en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa los tuvo cerca, pero el “camino desde la molécula a la célula y de ahí al individuo completo” lo emprendió después. “Por eso Ginés siempre me dice que soy ‘un elemento de inducción tardía’. Sin duda, su inspiración está detrás de mi decisión”, cuenta.
Nieto estudia patologías en adultos, como el cáncer y la degeneración de órganos, causadas por la reactivación de esos genes embrionarios. Son estudios complejos que avanzan con la tecnología: cultivos celulares, organoides, secuenciación y CRISPR, la herramienta de edición genómica que abre paso a la reparación de genes incluso antes de nacer... “Me gustaría ver escrito que el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica tratable, algo que ya es cierto para varios tumores”, desea, consciente de que “aún queda mucho por hacer”.
Afirma no haber sufrido mucha discriminación, pero recuerda una anécdota significativa: al adquirir un equipo para su laboratorio un comercial la saludó con un “hola guapa, ¿dónde está tu jefe?”. Denuncia la “distribución de roles entre niños y niñas, que hace que estas últimas desarrollen un sentimiento de inferioridad cuando se trata de disciplinas científicas”. Ni colores, ni juguetes distintos contribuyen a que hombres y mujeres reciban la misma información desde jóvenes, por lo que aboga por la “igualdad de oportunidades incluso en nuestros sueños de futuro cuando estamos creciendo”. A los jóvenes investigadores les anima a “que no tiren la toalla”. A ellas: “adelante, que se puede”.
Elvira Moya de Guerra, física nuclear - “No he tenido otro ídolo en mi vida que Marie Curie”
No podemos hablar de física nuclear sin mencionar a una de nuestras científicas más internacionales. Elvira Moya de Guerra (Albacete, 1947) conoce las dificultades de ser la primera: primera catedrática española en Física Nuclear Teórica; primera mujer contratada en dicha disciplina por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT); primera fémina en obtener la Medalla de la Real Sociedad Española de Física.
De joven hizo caso a su madre y eligió una carrera científica. “Química me parecía como de andar por casa. Matemáticas me resultaba árido. Escogí física nuclear, que era lo más en ciencia en ese momento”, cuenta. Así, estudió y se doctoró en Físicas por la Universidad de Zaragoza. Ahora, es profesora emérita de la Complutense, donde consiguió su segunda cátedra tras lograrla en Extremadura e investigar en el CSIC. Fue jurado del Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera y la invitaron a proponer nominaciones al Nobel de Física. Desde 2021 es miembro honorario de la Real Sociedad Española de Física. La de Estados Unidos la reconoció en 2005.
Esta gran científica es artífice de teorías sobre la estructura de los núcleos atómicos, procesos electrodébiles, núcleos deformados, efectos relativistas o la doble desintegración beta, esencial para estudiar la masa de los neutrinos. “He tenido la satisfacción de ver mis teorías llevadas a laboratorios internacionales siguiendo las pautas de lo que predije que se podía encontrar”, explica. Sus 300 publicaciones y 4.000 citas avalan el trabajo de una de las mentes más privilegiadas de nuestro país.
Está felizmente jubilada al sol alicantino, pero su bibliografía no deja de crecer. “Recientemente trato temas relacionados con la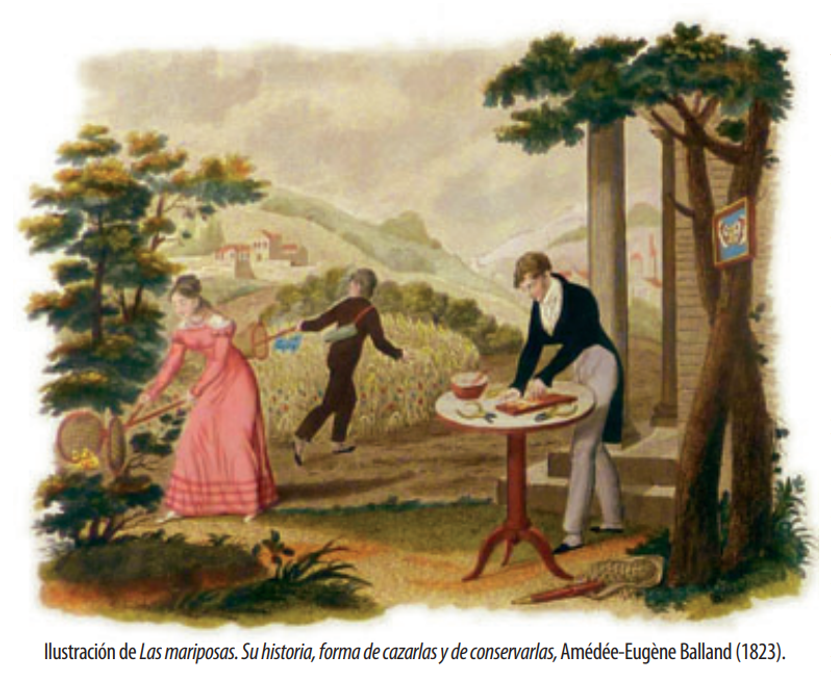 materia oscura y las estrellas de neutrones, cercanos a cuestiones en las que tengo experiencia en física nuclear. Hago mis pinitos”, admite. Ha visto zanjar preguntas fascinantes. Las que se resisten las nombra al dictado: “el tratamiento mecanocuántico relativista del sistema de muchos cuerpos fuertemente ligados”. No resuelto. “La interacción fuerte entre nucleones”. Tampoco. “Reacciones nucleares sin explorar, como la producción de núcleos exóticos”. Las detectarán, concluye.
materia oscura y las estrellas de neutrones, cercanos a cuestiones en las que tengo experiencia en física nuclear. Hago mis pinitos”, admite. Ha visto zanjar preguntas fascinantes. Las que se resisten las nombra al dictado: “el tratamiento mecanocuántico relativista del sistema de muchos cuerpos fuertemente ligados”. No resuelto. “La interacción fuerte entre nucleones”. Tampoco. “Reacciones nucleares sin explorar, como la producción de núcleos exóticos”. Las detectarán, concluye.
Su generación ha vivido la evolución del cálculo, el paso de ordenadores de tarjetas perforadas a ordenadores cuánticos, un avance tecnológico enorme. “Eso sí, los desarrollos teóricos de base no han sido, en comparación, tan sustanciales”, apunta. ¿Qué se necesita para eso? “Una mente privilegiada. Para cambios revolucionarios, hacen falta mentes revolucionarias. Y eso no ocurre a diario”. Científicos revolucionarios “se cuentan con los dedos de una mano: Einstein, Schrödinger”... afirma. Pero la ciencia está llena de héroes modestos, como Felix Villar, con quien trabajó en el MIT. “Tenía inteligencia y bondad, lo máximo a lo que alguien puede aspirar, independientemente de sus éxitos”. Lo recuerda con admiración, como al hablar de Marie Curie. “No he tenido otro ídolo en mi vida”
Elena García Armada, ingeniera robótica - “Los proyectos liderados por mujeres reciben menos financiación”
Si crecer en una familia de científicos ya es un estímulo para la mente, devolverle los pasos a un niño es un privilegio ganado a pulso. Elena García Armada (Madrid, 1971) se formó con ambos retos. Desde niña, contó con esa “mirada especial” que otorga la ciencia. De mayor, se especializó en la disciplina “más apasionante”, la robótica. Con ella, construyó un exoesqueleto para que los pequeños que sufren tetraplejia o atrofia muscular espinal caminen. La robótica es “estimulante” porque aúna competencia técnica, cálculo y creatividad, explica. “Hablamos de inventar, de dar vida a algo inerte” para vencer obstáculos. “Ver la cara de un niño que anda por primera vez; su sonrisa; las lágrimas de sus padres; hace que todo esfuerzo merezca la pena”.
Es ingeniera industrial, doctora en robótica, científica titular del Centro de Automática y Robótica CSIC-UPM y fundadora de la empresa Marsi-Bionics. A pesar del impacto de sus proyectos, “la financiación siempre ha sido difícil”, por lo que a su investigación suma esa faceta emprendedora tan escasa en ciencia.
Sobre las mujeres en la ciencia, dice haberse topado en Marsi-Bionics con la cruda realidad. “Proyectos liderados por mujeres reciben menos financiación”, asegura. Romper el techo de cristal “es complejo y cultural, un cambio social que verá sus frutos en próximos años”. Mientras, receta “constancia y fe en una misma”.
García Armada idea desde rodillas inteligentes hasta exoesqueletos completos del tronco al pie. Ya tiene la autorización de la Agencia Española del Medicamento y está en fase de producción y comercialización. Su laboratorio acumula siete patentes y la satisfacción de ayudar a miles de niños. Su próxima meta será un exoesqueleto de adultos. “Los exoesqueletos son el futuro”, afirma. “Y no solo en rehabilitación neuromuscular, sino en la asistencia técnica a la marcha en personas mayores o con debilidad muscular”.
Ha recibido numerosos premios, como formar parte de la Selección Española de la Ciencia (2015) y la Medalla de Oro de Madrid (2018). Además, es jurado del Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. ¿Cómo se elige un Princesa de Asturias? “Nunca es una elección fácil. La competencia es excepcional”, sostiene. Se valora “la contribución de grandes científicos al progreso y el bienestar social de manera extraordinaria y ejemplar”.
Para García Armada, Margarita Salas y Ada Lovelace (pionera de informática) son ejemplos de virtud junto a dos personas que dejaron el listón bien alto en sus referencias, su madre Pilar Armada (doctora en Físicas) y su padre José Luis García (catedrático de Electromagnetismo). “Mi mayor referente lo he tenido en mi propia familia. Mi madre y mi padre nos enseñaron la pasión por la ciencia. Han sido ejemplares”.
Margarita Yela, física de la Atmósfera - “La aportación de las mujeres a la física es más importante de lo que la gente cree”
Desde niña le interesó la ciencia, la astronomía, la astrofísica o la meteorología. En la universidad, se decantó por físicas, una vocación que la ha llevado a la Antártida, donde vivió las experiencias más gratificantes y las más duras. Margarita Yela (Guadalajara, 1962), doctora en Física de la Atmósfera, es jefa del Área de Investigación e Instrumentación Atmosférica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). A su cargo, tres laboratorios, una estación atmosférica y una veintena de personas.
Yela es una mujer que investiga y hace posible que otros lo hagan. “En mi carrera he tenido una faceta eminentemente científica y otra de gestión de I+D”. Entre 2007 y 2008 presidió el Comité español del Año Polar Internacional. “Fue un año muy especial. Se iniciaron y financiaron muchos proyectos de investigación, en la Antártida y en el Ártico”.
Llevar 21 proyectos, entre ellos el suyo, a 13.000 kilómetros de España no fue fácil. A su favor, contaba con la experiencia de otras misiones. “La primera vez que fui a la Antártida fue en 1994. Fue la más dura de todas las campañas que he hecho, tanto en la Antártida como en el Ártico”. A bordo de un rompehielos argentino, en un viaje de más de 3 meses, se preparaba para trabajar a 68 grados sur cuando sucedió lo inesperado. “Nos quedamos encerrados en el Mar de Weddell, sin podernos mover. Fue angustioso. Por un momento pensamos que pasaríamos el invierno allí”.
Aunque estresante, en realidad fue el primero de sus éxitos. Yela supervisa estudios sobre aerosoles atmosféricos y es la investigadora principal del proyecto VHODCA sobre variaciones de halógenos para conocer la recuperación de la capa de ozono en la Antártida. El desarrollo de la tecnología permitió identificar este problema de escala global. Hoy se detectan gases en concentraciones cada vez más pequeñas, “algo impensable hace 20 años”. Con toda una vida dedicada a la atmósfera, su sueño está claro. “Me encantaría ver que se recupera la capa de ozono, que deja de destruirse en la Antártida o en el Ártico durante la primavera y que decrece el CO2 en la atmósfera”.
En investigación, a Yela le entristecen las carencias de la ciencia española, la financiación y la inestabilidad del personal. Por el contrario, se entusiasma al hablar de Susan Solomon (quien dio respuesta al origen del agujero de ozono junto al Nobel Mario Molina), de Margarita Salas o de Rosalind Franklin (descubridora de la estructura del ADN a la sombra de su jefe). “Cuando se estudia la historia de la física del siglo XX, no hay mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Cuando investigas, ves que están ahí. La aportación de las mujeres es más importante de lo que la gente cree”.
Eva Miranda, matemática - “Se fomenta la figura del hombre en la ciencia, el hombre ganador”
Un matemático no es un hombre ensimismado en sus cálculos. También lo representa una mujer divertida como Eva Miranda (Reus, 1973), doctora en matemáticas y profesora ICREA Academia de la Universidad Politécnica de Cataluña. De las ciencias exactas le atrae su universo creativo, “vivir en tu mundo interior resolviendo problemas”. Pero ese concepto evoluciona. El matemático actual no está encerrado en un despacho frente a una pizarra repleta de fórmulas. “Las matemáticas salen del armario”, dice. Son “colaborativas”, porque varias mentes resuelven más que una.
Su investigación en topología se centra en la teoría de singularidades en mecánica celeste, colisiones entre dos puntos o trayectorias de satélites hacia el infinito que, con Daniel Peralta (ICMAT), traslada a la dinámica de fluidos. También trabaja en modelos que relacionan mecánica clásica y cuántica. Su labor la cuentan 90 artículos científicos y 1.200 citas. Los trenes le dan suerte. Viajando recibe buenas noticias: el Premio Academia ICREA o la cátedra de la Fundación de Matemáticas de París. “Releí los correos, me puse a saltar...” y a mayor velocidad, mayor fortuna. Ave Madrid-Barcelona. Twitter se hace eco de una pregunta lanzada por el prodigio de las matemáticas Terence Tao: un paso intermedio al problema del milenio de Navier-Stokes (cómo el flujo regular de un fluido pasa a ser turbulento). “Podíamos resolverlo con geometría de contacto”. Miranda y sus colegas lo lograron concluyendo que la turbulencia era “indecidible” pero distinta a la teoría del caos. “Ahora me gustaría ver cómo Tao resuelve lo de Navier-Stokes”.
Con menos alegría atestigua un paso atrás en nuestras universidades. “Cuando estudié, el número de hombres y mujeres en matemáticas era igual. Ya no”. Según Miranda, la incorporación de la mujer al trabajo, en favor de la igualdad, se vio truncada por la crisis de 2008, que las afectó especialmente. Ahora, su ausencia es notable en investigación matemática. “Socialmente, se fomenta la figura del hombre en la ciencia, el hombre ganador”. La cuestión se agudiza al no acordarse de ellas para premios o congresos. “Cada vez que las propongo, los hombres las cuestionan”. En Europa, donde apenas hay matemáticas, frenan esta “discriminación inconsciente” reservándoles plazas, algo “impensable” aquí. Pero “cuántas obtienen una Ramón y Cajal”, pregunta. Según el Ministerio de Universidades, hay 200 plazas para 2.000 científicos, un embudo que en el último paso de estabilización de la mujer la deja fuera antes (se presenta un 40 %) y después (sólo se les concede el 36 %).
El problema se retroalimenta sin figuras femeninas que fomenten la investigación en mujeres, que no se ven representadas en ponencias, reconocimientos o puestos. Mostramos a las niñas referentes del pasado como Sophie Germain (que se hacía pasar por un hombre). Seguro que preferirían “ser como Poincaré, un genio respetado”, ironiza Miranda en su lucha por visibilizar modelos actuales como María Blasco o “cualquier doctoranda de matemáticas”. Para ella, “la ciencia es el futuro” y “la diversidad” aporta soluciones desde múltiples ángulos.
Selena Giménez, ingeniera agrónoma - “Para muchas mujeres, tener hijos supone dejar la ciencia”
La de Selena Giménez (Valencia, 1980) es una carrera de obstáculos que no han podido con ella. Es ingeniera agrónoma, doctora especializada en Biotecnología y Mejora Genética de plantas e investigadora del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). La tesina en Países Bajos y la tesis en el Sainsbury Laboratory de Norwich (Gran Bretaña), su perfil es un claro ejemplo de la fuga de cerebros de la ciencia española.
También es una de esas rarezas que consiguen volver y sobreviven a esta decisión. A una beca europea FEBS en el CNB, le siguió una Juan de la Cierva, una International Fellow in Life Science UNESCO-LÓREAL con la que regresó a Reino Unido, un Proyecto de Jóvenes Investigadores de vuelta a España y por fin la ansiada Ramón y Cajal que la afianzó en nuestro país. “En algunos momentos pensaba que no iba a llegar, no por mis capacidades, sino por la poca financiación y pocas plazas de la última década. He visto cómo gente muy válida dejaba la ciencia”, señala Giménez recordando un duro camino que remata con 31 artículos científicos.
Siempre quiso hacer genética, motivada por una enfermedad genética degenerativa en la familia, cuya tradición agrícola determinó su senda. “Me decidí por la genética de la agricultura, por la biotecnología, la mejora vegetal y las enfermedades de los cultivos”, explica. Giménez desarrolla plantas modificadas genéticamente, resistentes a patógenos y plagas.
Para ella, irse al extranjero fue revelador. “El Programa Erasmus me abrió los ojos. Me di cuenta de que la ciencia de fuera era de primer nivel”, dice. Esa experiencia y la dificultad para adquirir una beca de doctorado la llevaron a marcharse. Según el Ministerio de Universidades, de 86.620 estudiantes de doctorado en España, solo 9.820 tienen una beca FPI/FPU o contrato predoctoral. El resto, 76.800, no obtienen remuneración por este trabajo.
Lo más angustioso, relata, es “la inestabilidad, mantenerse durante la crisiso tener hijos”, un momento delicado que provoca un impacto negativo en nuestras científicas. “Si tienes hijos no produces al mismo nivel y la ciencia no para. Para muchas mujeres, tener hijos supone dejar la ciencia, por la poca financiación y la competencia. Si bajan tus resultados nadie te pregunta si es porque has tenido un hijo”, afirma.
Giménez admira a David Baulcombe, pionero del silenciamiento génico. Como científica, se fija en Rosalind Franklin, “una mujer espectacular” a la que arrebataron el mérito del descubrimiento de la doble cadena de ADN. A su vez, Selena Giménez es la heroína de un grupo de niñas valencianas, las ganadoras de un concurso de cómics inspirado en su vida. Para estas jóvenes, Giménez es una Marie Curie cercana, un referente alcanzable si algún día deciden dedicarse a la ciencia.
María Vallet, química - “Montar de nuevo mi equipo fue el periodo más duro de mi carrera científica”
Si el término nanomedicina nos resulta familiar, se lo debemos en gran parte a María Vallet-Regí (Las Palmas, 1946), catedrática de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madridy pionera en introducir medicamentos en partículas diminutas que hace llegar a tejidos enfermos. Es precursora en el descubrimiento de los materiales más adecuados para cada dolencia, como las nanopartículas mesoporosas de sílice, con las que se han elaborado hasta 50 fármacos. “Ahora muchísimos grupos en el mundo trabajan en esto. Es una enorme satisfacción”.
El de Vallet es uno de los grandes nombres de la ciencia contemporánea y una de las pocas investigadoras reconocidas en nuestro país. En las 63 ediciones de la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química, solo tres han obtenido este galardón. Entre ella (en 2011) y su antecesora (Concepción Sánchez Pedreño, en 1978), se cuentan 33 años. De mantenerse este ritmo, aún tendremos que esperar a 2044 para conocer a la siguiente. Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo y Premio Rey Jaime I de Investigación, Vallet es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España y de la de Farmacia, instituciones que cuentan con cuatro académicas (de 77) y nueve (de 40) respectivamente.
La desigualdad no entra en el equipo científico de Vallet. De 20 personas, una docena de mujeres contribuyen a una línea de investigación que cuenta con 800 publicaciones, 50.000 citas y 12 patentes. Dos millones y medio de euros de la Comunidad Europea la apoyan desde hace cuatro años. “Con ellos he contratado a mucha gente. Hemos obtenido avances importantes para combatir los problemas de los huesos, como el cáncer, la infección y la osteoporosis”, comenta Vallet.
Lo más gratificante de su profesión es “dar respuesta a un objetivo fijado”. Lo peor, “cuando las cosas no salen, o la financiación no llega”. También recuerda con pesar su paso de químicas a farmacia. “Dejé un grupo formado y pasé a un departamento en el que no se investigaba y no tenía personal para hacerlo. Fueron años difíciles hasta que monté un nuevo equipo. Posiblemente, sea el periodo más duro de mi carrera científica”. Siempre concentrada en su investigación, Vallet asegura no ser consciente de obstáculos en su camino como mujer de ciencia. “Si los hubo, no consiguieron su objetivo porque llegué a catedrática y a investigadora reconocida”.
Su referente es la Nobel Rita LeviMontalcini, “una mujer extraordinaria, un ejemplo a seguir”, destaca. A las investigadoras jóvenes que se enfrentan a nuevos retos, Vallet las anima a “pelear por ellos”. A las que quieran alcanzar metas más altas, las alienta a que no paren. “No hay que frenarse uno mismo. Ya te frenarán los otros”, dice con una sonrisa.

 Descarga la revista completa
Descarga la revista completa