Contenido principal
Alfa 47
...Y la química se hizo vida
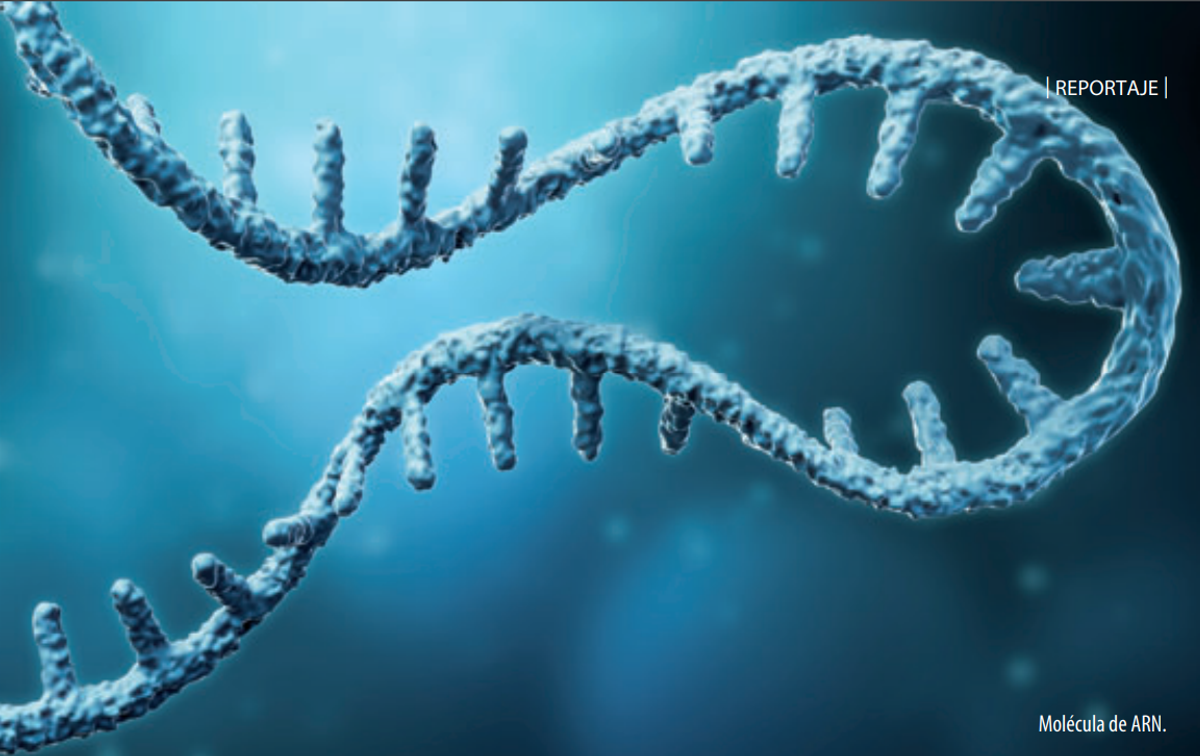 La astrobiología es una ciencia nueva que hace las preguntas de siempre, pero aplicando el método científico desde el umbral de lo incognoscible: ¿cómo empezó la vida? ¿estamos solos? ¿de dónde venimos? A nivel molecular, la pregunta de cómo la materia inanimada, determinada por las leyes de la termodinámica y la cinética química, en algún momento hace miles de millones de años, se acabó convirtiendo en vida sigue sin tener una respuesta definitiva, pero es probable que gire en torno a una molécula que en la primera pandemia del siglo XXI ha cobrado una importancia fundamental: el ARN. En esta primera etapa de la vida, llamada mundo ARN, la ciencia también sitúa el origen de los primeros virus. Texto: Eugenia Angulo | Periodista de ciencia
La astrobiología es una ciencia nueva que hace las preguntas de siempre, pero aplicando el método científico desde el umbral de lo incognoscible: ¿cómo empezó la vida? ¿estamos solos? ¿de dónde venimos? A nivel molecular, la pregunta de cómo la materia inanimada, determinada por las leyes de la termodinámica y la cinética química, en algún momento hace miles de millones de años, se acabó convirtiendo en vida sigue sin tener una respuesta definitiva, pero es probable que gire en torno a una molécula que en la primera pandemia del siglo XXI ha cobrado una importancia fundamental: el ARN. En esta primera etapa de la vida, llamada mundo ARN, la ciencia también sitúa el origen de los primeros virus. Texto: Eugenia Angulo | Periodista de ciencia
El ornitorrinco es un animal extraño. Su hocico tiene forma de pico de pato, la cola recuerda al castor y las patas a la nutria, como si la evolución no hubiera podido decidir qué hacer con él. Lo más inusual del ornitorrinco no es, sin embargo, su aspecto indeciso, sino que es una de las cinco especies que perviven —junto a los equidnas, parecidos a los erizos— del orden de los monotremas: los mamíferos ponedores de huevos. Cuando llega su hora, las crías de monotremas rompen las delicadas cáscaras que los protegen y se enganchan con urgencia a las mamas de sus madres. Sorben la leche preciada. El ornitorrinco puede ser hoy una rareza, pero es el descendiente de un mundo en el que los mamíferos eran ovíparos y compartían la Tierra con los dinosaurios, hace unos 160 millones de años. Su camino era poner huevos. Entonces, como tantas otras veces en la historia de la vida, hubo un encuentro decisivo.
Un encuentro con un organismo a la vez sencillo y extraño que la ciencia no sabe si situar en la vida o en la muerte: un virus, concretamente de la familia de los retrovirus —aquellos cuyo material genético está escrito en el lenguaje del ARN—. Estudios actuales en primates, roedores, conejos y ovejas muestran evidencias de que la placenta de los mamíferos se debió a cambios genómicos producidos por antiquísimas infecciones de retrovirus en aquellos primeros mamíferos ovíparos. De forma simple, los virus afectaron a las proteínas que creaban las membranas del huevo que, con el tiempo, devinieron en placentas. Comenzó el desarrollo intrauterino: los mamíferos empezaron a crecer dentro de sus madres en lugar de fuera, lo que permitió gestaciones mucho más largas, mayor protección de las crías y, en el caso de los primates (especialmente los humanos), un crecimiento desmesurado del cerebro durante la fase de embrión y feto. Al tratarse de infecciones positivas, la evolución seleccionó estos retrovirus que desde entonces han mantenido sus genes embebidos en el ADN del huésped, vestigios de un mundo hace mucho desaparecido.
“La infección de un virus ha hecho que estemos aquí”. La voz de Carlos Briones suena entusiasta por teléfono en el principio de este segundo verano pandémico, lo que es del todo normal. Hasta un interlocutor despistado notaría el entusiasmo que este químico derrocha cuando habla sobre ciencia, incluso durante una pandemia que aún no ha terminado. Carlos Briones coordina el grupo de Evolución Molecular, Mundo ARN y Biosensores en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). En el mes de septiembre publicó el libro “¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el cosmos” que tenía que haber salido unos meses antes, en mayo. “Seguro que te resulta familiar el hecho de que el año pasado no saliera casi nada de lo previsto”, dice.
Con una fecha envuelta aún entre tinieblas, hace más o menos año y medio, un virus volvió a cruzarse en el camino del hombre, en este caso, con consecuencias terribles para unas sociedades que se replegaron en sus casas. Pero estos encuentros, como muestra el caso de la placenta en mamíferos, han sido una constante desde los inicios de los primeros organismos. “Nuestro propio genoma humano está lleno de vestigios de antiguas infecciones de virus: cuando se ha visto la secuencia del genoma humano se ha comprobado que más de la mitad tiene que ver con secuencias de virus integradas del pasado, secuencias relacionadas con virus de alguna forma”, explica Briones.
Estas secuencias que compartimos virus y humanos nos hablan de una historia: nuestra especie, como todas las actuales, está aquí después de 3.500 millones de años de evolución en un proceso constante de entrada y salida de virus que ha resultado fundamental para la vida en nuestro planeta. Virus, humanos y el resto de especies, compartimos una historia luminosa y en ocasiones sombría que comenzó en un punto. Un punto de partida difuso que quizás nunca llegue a resolverse del todo.El momento en el que la materia inanimada desafió las leyes de la química y se convirtió en vida. El inicio de la vida molecular.
El mundo ARN
Viajemos 4.000 millones de años atrás. La Tierra es un enorme laboratorio de química. Su atmósfera primitiva está azotada por los rayos y es rica en gases como metano, sulfuro de hidrógeno o amonio supercalientes. Gran parte del agua de sus océanos se ha evaporado por las altas temperaturas, lo que impide el paso de la luz solar. En este infierno, compuestos inorgánicos sencillos basados en los seis elementos cruciales para la vida en la Tierra —carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo— empiezan a formar las primeras moléculas orgánicas precursoras de vida, como aminoácidos o azúcares. Es la llamada sopa o caldo prebiótico, que más tarde se recrearía en el laboratorio. Concretamente, en el del premio Nobel Harold Urey en la Universidad de Chicago, en 1953. Se ha narrado muchas veces cómo uno de sus estudiantes, Stanley Miller, consiguió convencerle para que recrearan las hipotéticas condiciones de esa Tierra primitiva y comprobar si podrían haber conducido a la formación de moléculas orgánicas.
Miller diseñó un dispositivo de vidrio en el que introdujo agua esterilizada, que recreaba los océanos, por el que circulaba una mezcla de gases —metano, amoniaco e hidrógeno— que reproducían la composición que se pensaba tenía entonces esa atmósfera infantil. Durante una semana, Miller y Urey bombardearon su mezcla con descargas eléctricas para simular los rayos. Dos semanas después descubrieron que en el fondo del matraz se habían formado dos aminoácidos, alanina y glicina, y algunos azúcares. La conclusión era clara: los bloques orgánicos, precursores de las moléculas que darían lugar a la vida, podían generarse espontáneamente.
Entre este punto y la aparición de vida hay, sin embargo, un gran vacío. La ciencia define que para que exista la vida se necesita ADN, el material que contiene los genes y que es capaz de sacar copias de sí mismo; proteínas, encargadas de ejecutar las reacciones químicas; y una membrana que separe este sistema del medio. ¿Cómo se llega ahí a partir de la sopa química?
En el centro de esta pregunta sobre el nublado origen de la vida molecular descansa una paradoja, versión última del dilema del huevo y la gallina: sin ADN no puede haber proteínas, y sin proteínas no se puede construir el ADN. ¿Quién vino entonces antes? Mientras que el ADN, el material genético, contiene las instrucciones para fabricar proteínas en los organismos, estas despliegan en ellos todo un repertorio de funciones: tensan las fibras musculares, como el colágeno; transportan oxígeno, como la hemoglobina; y, sobre todo, impulsan las reacciones químicas esenciales para mantener la vida (son catalizadores o enzimas).
En la década de los 60, tres científicos, Leslie Orgel —químico británico—, Carl R. Woese —microbiólogo estadounidense— y Francis Crick —físico británico— propusieron en tres artículos independientes la idea de que en una etapa temprana de la vida podrían haber existido una molécula anterior al ADN y a las proteínas, y capaz de hacer las funciones de ambas: la molécula de ácido ribonucleico, o ARN. Es parecida al ácido desoxirribonucleico (ADN), pero en una versión más sencilla y versátil.
En teoría, el mundo ARN estaría poblado por primitivas moléculas de ARN autorreplicantes, capaces de transportar información genética y de mantenerse y de copiarse a sí mismas. El ARN habría sido así la precaria base molecular sobre la que se habría levantado la maquinaria de la vida: con el lento paso del tiempo, la evolución desarrolló estructuras celulares más complejas: el almacenamiento de información se especializó en el ADN, un archivo de información más estable, y las proteínas comenzaron a encargarse de catalizar las reacciones.
levantado la maquinaria de la vida: con el lento paso del tiempo, la evolución desarrolló estructuras celulares más complejas: el almacenamiento de información se especializó en el ADN, un archivo de información más estable, y las proteínas comenzaron a encargarse de catalizar las reacciones.
A pesar del atractivo de la idea, la realidad es que esta hipótesis del mundo ARN no tuvo demasiado éxito al principio. En aquel momento no existía ninguna evidencia experimental de que pudiera catalizar reacciones químicas; al contrario, se tenía información muy detallada de cómo las proteínas, las enzimas, se encargaban de este trabajo. Hubo que esperar veinte años a que los bioquímicos Thomas Cech, estadounidense, y Sidney Altman, canadiense, demostraran experimentalmente, en la década de los 80, que las moléculas de ARN sí podían catalizar, al menos, cierto tipo de reacciones químicas.
“Los laboratorios de Cech y Altman estaban trabajando en reacciones con ribonuceloproteínas, que son agregados de ARN y proteínas. Se asumía que la parte catalítica la iban a hacer las proteínas, como siempre, pero estos dos investigadores descubrieron que, si les quitabas la parte proteica, seguían funcionando y eran capaces de catalizar sus propias reacciones. Habían encontrado el primer ARN catalítico, la primera ribozima”, explica Briones. Pocos años después, en 1989, Cech y Altman compartieron el premio Nobel de química por estos trabajos y la hipótesis del mundo ARN se convirtió la teoría más asentada sobre el origen de la vida.
“Desde entonces trabajamos sobre este modelo viendo qué capacidades catalíticas puede tener el ARN, cómo se puede plegar para reconocer a otras moléculas (es lo que llamamos un aptámero), cómo puede evolucionar in vitro...”, explica Briones. Por sus venas circula desde hace pocas semanas la vacuna contra la covid-19 basada precisamente en esta molécula, que ha sido el centro de su vida profesional desde que hizo la tesis estudiando un tipo de arquea, la Haloferax mediterranei, bajo el calor de las salinas de Santa Pola. Que haya recibido esta vacuna frente a otras tiene una suerte de justicia poética.
“Lo que sería la guinda, digamos, sería un ARN capaz de copiarse a sí mismo o, mejor dicho, copiar una molécula igual a él (topológicamente es imposible que tú te copies a ti mismo, sería como las manos de Escher). Imagínate que tienes dos cadenas iguales de ARN, una de ellas es el catalizador y otra es el molde: de una copia del molde el catalizador hace dos copias de producto. Eso sería un ARN autocatalítico. Hay dos o tres laboratorios que se están acercando. El récord, digamos, está en una polimerasa capaz de copiar más o menos la mitad de su longitud, que no está nada mal, es casi un ARN polimerasa. Ese es un trabajo in vitro, pero cuando se llegue a poder realmente tener un ARN capaz de copiarse a sí mismo, lo tendrías todo”. El primer latido de la vida, el linaje celular ancestral del que procederían todos los seres vivos y que bajo la ley de la evolución habría desembocado en LUCA, el llamado “último antepasado común universal”.
“Claro, no sabemos si fue así, pero sería una posibilidad: una membrana que encerrara una molécula capaz de copiarse a sí misma, con lo cual tendrías lo que llamamos genotipo y fenotipo en una misma molécula. El primero que encuentre una ARN polimerasa autocatalítica será un Nature seguro y tendrá un gran reconocimiento. Y antes o después se va a conseguir”, asegura.
De vuelta
En este primigenio mundo habitado por moléculas ARN capaces de reproducirse es probable que surgieran los primeros virus, que serían entonces tan antiguos como la propia vida, pero ¿cuál es su papel en ella? ¿Por qué surgieron entidades tan extrañas, sin una maquinaria para reproducirse salvo cuando infectan a otra entidad, en una estrategia propia de un caballo de Troya?
Para responder a esta pregunta la ciencia ha propuesto una respuesta que tiene algo de inevitable. La ecología ha demostrado que cuando una red interacciona y es suficientemente compleja (que haya muchos nodos en la red) “acaban apareciendo parásitos, soluciones parciales, alternativas, que desvían recursos de la red para la propia replicación. Este es un resultado que incluso en física teórica hemos visto que ocurre. En el caso de la biología, en todos los lugares del planeta donde se han buscado virus se han encontrado. Se estima que puede haber diez veces más virus que células en el planeta. También sabemos que los virus son unos mediadores de información genética, de intercambio de información genética entre ramas del árbol, fabulosos”, explica Briones. Probablemente, el famoso árbol de la vida sea en realidad un arbusto de la vida, con muchas ramas entrelazadas intercambiándose información de un sentido a otro, en lo que se ha venido a llamar transferencia horizontal de genes, para diferenciarla de la transferencia vertical, la línea genealógica.
Los virus probablemente se originaron a la vez que las primeras entidades con genomas de ARN, como fragmentos también de ARN que se independizan un poco, y empiezan a moverse de una célula a otra, parasitando la maquinaria celular para su propia replicación. Desde entonces esta es una estrategia que la propia evolución ha ido fomentando, es decir: los virus se convierten en una forma de que las propias células, de vez en cuando, adquieran mucho mayor variabilidad, porque pueden integrar información que viene de otros sitios. En lugar de una mutación puntual que va a producir cambios pequeños, como las que se producen durante la replicación, lo que un virus permite es que se integre dentro del genoma un fragmento entero que puede venir de un origen muy distante y, por tanto, produce una variabilidad muy grande. Y se ha visto que esto ocurre en distintos linajes evolutivos, en distintas ramas del árbol. En todas las ramas del árbol.
ARN que se independizan un poco, y empiezan a moverse de una célula a otra, parasitando la maquinaria celular para su propia replicación. Desde entonces esta es una estrategia que la propia evolución ha ido fomentando, es decir: los virus se convierten en una forma de que las propias células, de vez en cuando, adquieran mucho mayor variabilidad, porque pueden integrar información que viene de otros sitios. En lugar de una mutación puntual que va a producir cambios pequeños, como las que se producen durante la replicación, lo que un virus permite es que se integre dentro del genoma un fragmento entero que puede venir de un origen muy distante y, por tanto, produce una variabilidad muy grande. Y se ha visto que esto ocurre en distintos linajes evolutivos, en distintas ramas del árbol. En todas las ramas del árbol.
Los virus son así agentes de la evolución. A pesar de los tiempos extraños que vivimos, la mayor parte de ellos no hacen nada a las especies que infectan porque si no entran en el sitio adecuado o no infectan con la suficiente, digamos, intensidad, no son seleccionados evolutivamente, se pierden. Otros hacen cambios que son beneficiosos y existen ejemplos en nuestra especie como el de la placenta. “No todos los virus son malos ni mucho menos; son una minoría, pero claro, cuando la arman la arman bien, y ahora lo estamos viendo. Nos sabemos los malos, la viruela, el sarampión, la gripe, la covid, el sida, el ébola, la hepatitis C... nos sabemos los malos, pero los otros miles buenos o neutros no”, explica el investigador.
La vida es tozuda. Es tan tozuda que se ha encontrado en los lugares más insospechados y extremos de la Tierra: en las aguas termales del parque nacional de Yellowstone, calientes hasta casi la ebullición y llenas de azufre; bajo el hielo de la Antártida; en salinas, donde soportan altísimas concentraciones de sal; en ambientes tan ácidos como el río Tinto, donde toleran un pH cercano a cero... Esta tozudez hace preguntarse a los científicos si la vida es posible, o habría sido posible, en otro planeta.
Las preguntas sobre su origen a nivel molecular en la Tierra apuntan también a determinar si también es posible, o habría sido posible, en otro planeta. Cuando ha habido grandes crisis de biodiversidad, como en las extinciones masivas, se ha podido muestrear por fósiles que buena parte de los organismos pluricelulares, más sofisticados y complejos, han desaparecido, pero estos solo representan el 15 % de la vida. “De los microbios, los pobres, nadie habla nunca en las extinciones, pero la vida no desaparece ni mucho menos. La vida es tan tozuda que se viene arriba, se sobrepone incluso a la caída del Chicxulub, el meteorito que acabó con la presencia de los dinosaurios en el planeta hace 66 millones de años, que sumió toda la Tierra en la oscuridad. Pero la vida continúa”, reflexiona Briones. “Por ejemplo, si hubo vida en Marte en el pasado, porque las condiciones eran habitables, por mucho que hayan cambiado esas condiciones, ¿se habrá extinguido toda la vida de Marte? ¿O una vez que hay vida en un planeta es imposible acabar con ella y se abre camino y se busca la vida, nunca mejor dicho, bajando al subsuelo? ¿O, en el caso de Venus, subiendo a las nubes? Quizás sea imposible acabar con la vida en un planeta una vez formada. A lo mejor puedes acabar con buena parte de las formas de vida, pero esa capacidad de reproducirse y evolucionar es tan tozuda, tan resistente, tan potente el mecanismo evolutivo que igual la vida se convierte en una estrategia ganadora, en conjunto, esté donde esté”.

 Descarga la revista completa
Descarga la revista completa