Contenido principal
Alfa 47
María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

María Antonia Blasco Marhuenda (Alicante, 1965) cumple este año un decenio al frente de uno de los organismos de investigación más importantes de España, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Tras licenciarse en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, en 1989, hizo la tesis doctoral con Margarita Salas sobre cómo se replican los extremos del ADN de un virus. En las células humanas esos extremos de los cromosomas se denominan telómeros y juegan un papel central en fenómenos tan importantes como el cáncer y el envejecimiento. Con cada reproducción, las células pierden una parte de sus telómeros y al cabo de cierto número de divisiones son tan cortos que la célula no puede volver a reproducirse. Es un síntoma del envejecimiento general del organismo y probable origen de muchas enfermedades asociadas a la edad. Sin embargo, hay una enzima capa de reparar los telómeros, llamada telomerasa, que rejuvenece las células. María Blasco trabajó con Carol Greider (premio Nobel de Medicina 2009), descubridora de esta enzima, en el Cold Spring Harbor y es hoy una de las máximas autoridades mundiales en telomeros y telomerasa. En 1997 regresó a España como jefa de un grupo investigador del Centro Nacional de Biotecnología y, en el 2003, saltó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa y directora del Programa de Oncología Molecular. Desde junio de 2011 dirige este centro, que de acuerdo con índices internacionales se encuentra entre el 8º y 9º puesto del ranking mundial de centros de investigación oncológica. Blasco ha visto reconocida su labor científica con, entre otros galardones, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2010, el Premio Rei Jaume I de Investigación Básica 2007 y la Medalla de Oro de la EMBO 2004, lo que la convierte en el primer y único científico español que la ha obtenido de momento.
“Los enfermos de covid con sintomatología más severa tienen los telómeros más cortos”
PREGUNTA: Imagino que la pandemia ha afectado a la investigación en general. ¿En qué manera lo ha hecho al CNIO?
RESPUESTA: Pues la verdad es que nos ha afectado poco, hemos podido mantener las líneas de investigación más o menos al mismo ritmo. En un centro como el CNIO es necesario el cuidado y mantenimiento de las actividades experimentales, cuidado de los laboratorios, instalaciones, animales... y todo eso se ha mantenido. Es cierto que las reuniones se han hecho normalmente por videoconferencia, pero la investigación ha seguido su ritmo. Solo en algunos casos se produjo algún retraso.
P: ¿Y se ha recuperado ya la normalidad también en esos casos?
R: Absolutamente. Además, hemos conseguido que nuestra actividad se considerase prioritaria y todo el personal está ya completamente vacunado.
P: Pero hay líneas de actividad del CNIO que se deben haber visto afectadas por la situación, como es la traslacional.
R: Pues tampoco; se ha mantenido la colaboración con las empresas y el desarrollo de patentes igual que antes...
P: Me refería sobre todo a la traslacional clínica, con los hospitales.
R: Sí, ahí se ha producido lógicamente un retraso en nuestra consulta de cáncer familiar en el Hospital de Fuenlabrada. Allí vemos a un centenar de familias cada año y analizamos si tienen mutaciones de determinados genes que predisponen a padecer cáncer, pero la situación hospitalaria de este año no ha permitido llevarlo a cabo.
P: La saturación hospitalaria por la covid-19 ha supuesto además un grave problema para los pacientes de cáncer.
R: Sí, eso queda fuera de nuestro ámbito de actuación, pero efectivamente se han reducido mucho los diagnósticos y los tratamientos han sido más complicados. Es un efecto colateral de la pandemia que afecta a muchos pacientes.
P: ¿El CNIO se está abriendo a un campo de actuación más amplio?
R: Los centros de investigación básica tenemos ese potencial de aplicar nuestro conocimiento en otros ámbitos. Al fin y al cabo, los mecanismos moleculares son los mismos en muchas otras patologías. Por ejemplo, como se ha reflejado en los medios recientemente, Óscar Fernández Capetillo ha realizado un descubrimiento importante en esclerosis lateral amiotrófica. Y lo estamos haciendo también en el caso de la fibrosis pulmonar. Además, la pandemia nos ha abierto la posibilidad de estudiar ciertos aspectos de la covid.
P: ¿Qué están haciendo en este caso?
R: En el CNIO hay varios grupos que estamos haciendo investigación covid. En nuestro grupo estamos usando ratones que se pueden infectar con el virus SARS-CoV-2, con los que queremos estudiar las secuelas de la enfermedad. Ahora mismo hay una deficiencia en la investigación de la covid, que es estudiar por qué en muchos casos deja secuelas importantes. Muchísimos pacientes que superan la enfermedad se quedan con fibrosis pulmonar, que son lesiones pulmonares muy graves y actualmente no hay tratamiento para su curación ni para evitar su progresión. Nuestra hipótesis es que la infección por covid-19 es más grave en pacientes que tengan los telómeros más cortos en el pulmón, que suelen ser los pacientes más mayores; porque sabemos que el virus infecta células del pulmón que son las que generan la fibrosis pulmonar si tienen los telómeros cortos. El virus SARS-CoV-2 infecta estas células preferentemente y las mata, con lo cual las que quedan tienen que regenerar el pulmón y si tienen telómeros cortos es muy difícil la regeneración. Esa es nuestra hipótesis y estamos tratando de demostrarlo.
P: ¿Han encontrado una correlación entre telómeros cortos y los casos de mayor gravedad?
R: También. Es una investigación que hicimos con la gente del Hospital de IFEMA, durante la fase más grave de la pandemia, y hemos visto que la gente con covid-19 que tenía la sintomatología más severa tenía los telómeros más cortos.
P: Dentro de ese mundo de la investigación oncológica internacional imagino que cada centro tiene algunas líneas en las que es más o menos el referente o el líder. ¿Cuáles son las del CNIO?
R: Lo mejor del CNIO es que tenemos flexibilidad; vamos cambiando nuestras líneas de investigación, porque aquí no es importante la línea sino los investigadores, el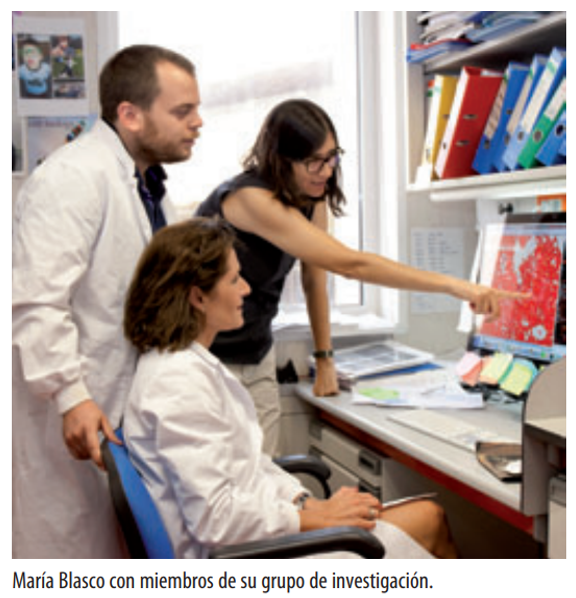 talento que traemos. Como tenemos una tasa de renovación alta, tenemos grupos junior, somos cantera de investigadores en formación y ahí hay un tiempo máximo que pueden estar en el CNIO. Eso solo ocurre que yo sepa en otro centro español, que es el CRG de Barcelona, y otro europeo, el EMBL. Y este limite de ocho años hace que podamos estar siempre al día en los temas de investigación, con lo cual hay una renovación de líneas de investigación y por ejemplo en los últimos años hemos contratado bastantes grupos trabajando en metástasis, que era un tema que no se había estudiado en el CNIO y ahora hay varios grupos trabajando en ello; en metabolismo del cáncer, que es un tema bastante importante; y últimamente también biología computacional, que me parece una nueva frontera de investigación en todas las patologías pero especialmente en el cáncer. El análisis de grandes cantidades de datos procedentes de la secuenciación de tumores nos está ofreciendo una manera no sesgada de entender la enfermedad y encontrar nuevas dianas terapéuticas.
talento que traemos. Como tenemos una tasa de renovación alta, tenemos grupos junior, somos cantera de investigadores en formación y ahí hay un tiempo máximo que pueden estar en el CNIO. Eso solo ocurre que yo sepa en otro centro español, que es el CRG de Barcelona, y otro europeo, el EMBL. Y este limite de ocho años hace que podamos estar siempre al día en los temas de investigación, con lo cual hay una renovación de líneas de investigación y por ejemplo en los últimos años hemos contratado bastantes grupos trabajando en metástasis, que era un tema que no se había estudiado en el CNIO y ahora hay varios grupos trabajando en ello; en metabolismo del cáncer, que es un tema bastante importante; y últimamente también biología computacional, que me parece una nueva frontera de investigación en todas las patologías pero especialmente en el cáncer. El análisis de grandes cantidades de datos procedentes de la secuenciación de tumores nos está ofreciendo una manera no sesgada de entender la enfermedad y encontrar nuevas dianas terapéuticas.
P: Ha mencionado la metástasis. ¿Por qué ha sido siempre el patito feo de la investigación oncológica, a pesar de que se dice que es lo que realmente mata?
R: La metástasis es más compleja de estudiar que los tumores primarios. Por esa complejidad y por no tener buenos modelos en ratones se ha dejado de lado durante mucho tiempo, pero creo que ahora es un tema central de la investigación en oncología molecular y en el CNIO tenemos grupos muy buenos, como el de metástasis cerebral de Manuel Valiente, que está haciendo una investigación top para entender las metástasis cerebrales, que son de las peores, porque muchos fármacos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, con lo cual es un tema especialmente complejo.
P: Llama la atención la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas contra el SARS-CoV-2, ¿por qué no pasa lo mismo con el cáncer?
R: La covid-19 es una pandemia que ha puesto en jaque mate a la sociedad, a las economías y el empleo; y eso afecta a todos países a nivel global. Es una debacle. Y esto ha hecho que Europa y Estados Unidos hayan invertido directamente en el desarrollo de las vacunas, lo que ha permitido a las compañías farmacéuticas y biotecnológicas desarrollarlas de una forma rápida. Además, hay que recordar que ha sido posible porque son tecnologías que llevan investigándose desde hace décadas. Las vacunas de RNA son fruto del trabajo de investigadores de la Universidad de Pennsylvania, entre ellos Katalin Karikó, para tratamiento de enfermedades como alternativa a la terapia génica con DNA.
P: Antes de la pandemia, tanto Karikó como las empresa BioNTech y Moderna estaban estudiando el uso del ARN para el tratamiento del cáncer.
R: Biontech seguro, Moderna creo que algo. Sí, podría ser una alternativa, una especie de terapia génica para tratamiento personalizado del cáncer. Según el oncogén que tenga activado el paciente, se inyecta RNA que induzca anticuerpos contra ese oncogén y que la inmunoterapia pueda resolver el tumor.
P: ¿No se han planteado incorporar esa investigación con ARNm?
R: De momento no. Los grupos que se están incorporando ahora al CNIO son grupos de inmunología y de biología computacional, pero no es algo que descartemos. De hecho, tenemos algunos laboratorios que están haciendo terapia génica y se podría considerar hacerlo con partículas de RNA. Parece una alternativa muy buena a la terapia génica con DNA. Es la diferencia que hay entre las vacunas de Moderna y Pfizer con la de Janssen.
P: Tratamiento personalizado del cáncer. ¿Se ha avanzado en esa línea?
R: Sí hay avances que ya están en la clínica en cánceres muy importantes, como los de mama, pulmón, colon y melanoma, por ejemplo. Se trata de ver qué oncogenes están alterados en un paciente e inhibirlos. Pero si hablamos de tratamientos super-personalizados, que consiste en secuenciar el tumor de cada paciente y darle la combinación de fármacos adecuada a cada caso, creo que va más despacio, porque exige que los hospitales tengan capacidad de aplicar técnicas muy sofisticadas, lo cual es muy difícil. Pero se está yendo hacia ahí y en España hay estrategias importantes en ese sentido.
P: ¿Cómo avanza su investigación con los telómeros y la telomerasa?
R: Bueno, no va tan rápido como lo que hablábamos de la covid, pero tenemos buenas noticias. Estamos muy contentos porque estamos probando una terapia génica con activación de telomerasa y este año se ha creado una compañía nueva en la que participn el CNIO y la Universidad de Barcelona. Se llama Telomere Therapeutics y su objetivo es llevar a ensayos clínicos el tratamiento con vectores virales que llevan el gen de la telomerasa. Es algo semejante a la vacuna de AstraZeneca, pero en este caso no es para desarrollar anticuerpos contra la telomerasa sino para que la telomerasa se exprese y pueda corregir, en este caso, la fibrosis pulmonar.
P: ¿Están ya en fase clínica?
R: No, está en la fase de desarrollo del medicamento y trabajando con ratones. El objetivo es llevar esto a la clínica en los próximos dos años, o sea que se va a ver pronto, si todo va bien, si puede hacer un tratamiento para enfermedades asociadas al envejecimiento. En este caso en concreto para la fibrosis pulmonar. No en el caso de los telómeros solo sino en el campo del envejecimiento en general, que ahora es la frontera en la que se está invirtiendo muchísimo. Está empujando mucha gente, entre otros las grandes compañías de Silicon Valley, para encontrar tratamientos para enfermedades asociadas al envejecimiento que son la mayor parte de la enfermedades.
P: En este ámbito hay un medicamento, la metformina, que dicen que alarga la vida. ¿Es cierto?
R: Bueno, en ratones se ha visto que sí alarga la vida y en humanos hay un ensayo clínico en marcha en Estados Unidos. Yo sigo este estudio con interés, pero aún no hay datos. De todos modos, es posible que la metformina tenga algo de toxicidad, que no sea un medicamento completamente inocuo.
P: Hay también alguna empresa que ofrece al público medir sus telómeros.
R: Sí, casi se puede decir que eso es ya una cosa vieja.
P: ¿Y tiene sentido medirlos?
R: Yo creo que tiene sentido sobre todo en investigación, para saber qué valor tiene como pronóstico, para la identificación de personas que están en riesgo de desarrollar de forma prematura alguna de estas enfermedades, incluido el cáncer. Y en este sentido creo que facilita esta investigación.
P: ¿Y para el que se hace la medición?
R: Yo creo que sí. Como decía Elizabeth Blackburn, sirve para saber si algo va muy mal. Sabemos por los trabajos con ratones que si los telómeros son muy cortos se van a desencadenar una serie de patologías de forma prematura, así que puede servir como alerta de que algo puede estar yendo mal. A partir de ahí se deben hacer chequeos médicos para detectar algún problema en el organismo. Es un biomarcador de envejecimiento y se ha visto que tiene valor pronóstico en enfermedad cardiovascular, cáncer y algunas otras patologías.
P: ¿Los telómeros se acortan igual en todas las células del organismo?
R: Es curioso, porque hay distintas velocidades en los diferentes órganos y tejidos del organismo, pero se compensa porque también tienen distinta capacidad para generar telomerasa. En la piel, por ejemplo, los telómeros se acortan más rápido que en el cerebro, pero las células stem de la piel, en el compartimento que se llama de amplificación, son capaces de activar la telomerasa y compensar este acortamiento más rápido. Al final ves cómo los telómeros en los diferentes órganos y tejidos van acortándose a la par. De alguna manera, que aún no entendemos, hay como una coordinación en esa velocidad de acortamiento. Además, esa velocidad puede verse alterada por factores externos. Por ejemplo, si fumas vas a estar dañando más rápido el pulmón que otros órganos y puede ser que sufras antes los efectos de ese acortamiento telomérico. Y si te expones mucho al sol, ya sabemos que la luz ultravioleta acorta muchísimo los telómeros, y es probable que tengas en la piel telómeros más cortos que en otros órganos.
P: Mujer y ciencia es un tema de creciente importancia. ¿Cómo ve la situación?
R: Me parece un tema sin resolver, el de que las mujeres todavía no tengan el 50 % de la toma decisiones.
P: Usted ha conseguido llegar al puesto decisivo de su centro
R: El que algunas lleguemos no quiere decir que haya todavía igualdad. Es importante que lleguemos porque desde arriba puedes cambiar más fácilmente las cosas que desde abajo. Si no, dependes de la buena voluntad de los que estén arriba. Creo que es importante facilitar que haya igualdad de oportunidades y eso lo puedes conseguir si estas en una posición de poder. Ese es el objetivo.
P: ¿Cómo lo consiguió?
R: En mi caso es que soy una persona muy cabezota y si me ofrecen algo digo que sí, pero a las mujeres en general muchas veces les cuesta asumir responsabilidades porque el del poder es un mundo que no está diseñado por las mujeres ni para las mujeres. Hay que intentar que ese mundo sea más amable para que las mujeres quieran asumir esas responsabilidades.
P: ¿Ha visto una evolución en esta situación?
R: En general, no. Creo que ha habido algunos momentos en que ha mejorado, hasta hace un par de años, pero ahora ya no está en la agenda. Pero en el CNIO, que es lo que me preocupa de manera inmediata, sí ha habido un cambio que ha hecho que sea un centro ejemplar en esto.
P: ¿Qué cosas han cambiado cosas en el CNIO en esa dirección?
R: Muchísimas, diría yo. Incluso antes de la pandemia teníamos ya implantado el teletrabajo y aprobamos una jornada flexible. Flexibilizar los horarios es muy importante para facilitar la conciliación, tanto para hombres como para mujeres. Y todo esto ha cambiado de forma radical. Y ha cambiado la mentalidad; ahora la gente es más consciente de las cuestiones de género. Tenemos desde 2012 unos seminarios sobre el tema que son bastante reputados, a los que ha venido gente muy importante y que cada mes se refresca. Es una especie de mantra que ha servido para sensibilizar a los investigadores del CNIO y yo creo que ahora ya es parte de nuestra identidad. Al principio a la gente le parecía raro, muchos no venían a las conferencias y ahora son un éxito.
P: ¿Hay alguna fórmula para llevar a cabo ese cambio?
R: Sí. Incluso se ha publicado en Nature un artículo con todas las cosas que se pueden hacer en una institución, y que salían de sugerencias de las personas que trabajaban allí. Aquí hicimos un poco lo mismo, me reuní con todas las investigadoras que no son jefas pero que están en posiciones ya estables, y la crítica principal era que no les gustaba dar ese paso adelante para dirigir su propio grupo, porque no les gustaba cómo se vivía esa situación. Y eso es lo que hay que cambiar. Puede que a veces esa percepción sea errónea, pero también hay cosas que se pueden cambiar.

 Descarga la revista completa
Descarga la revista completa