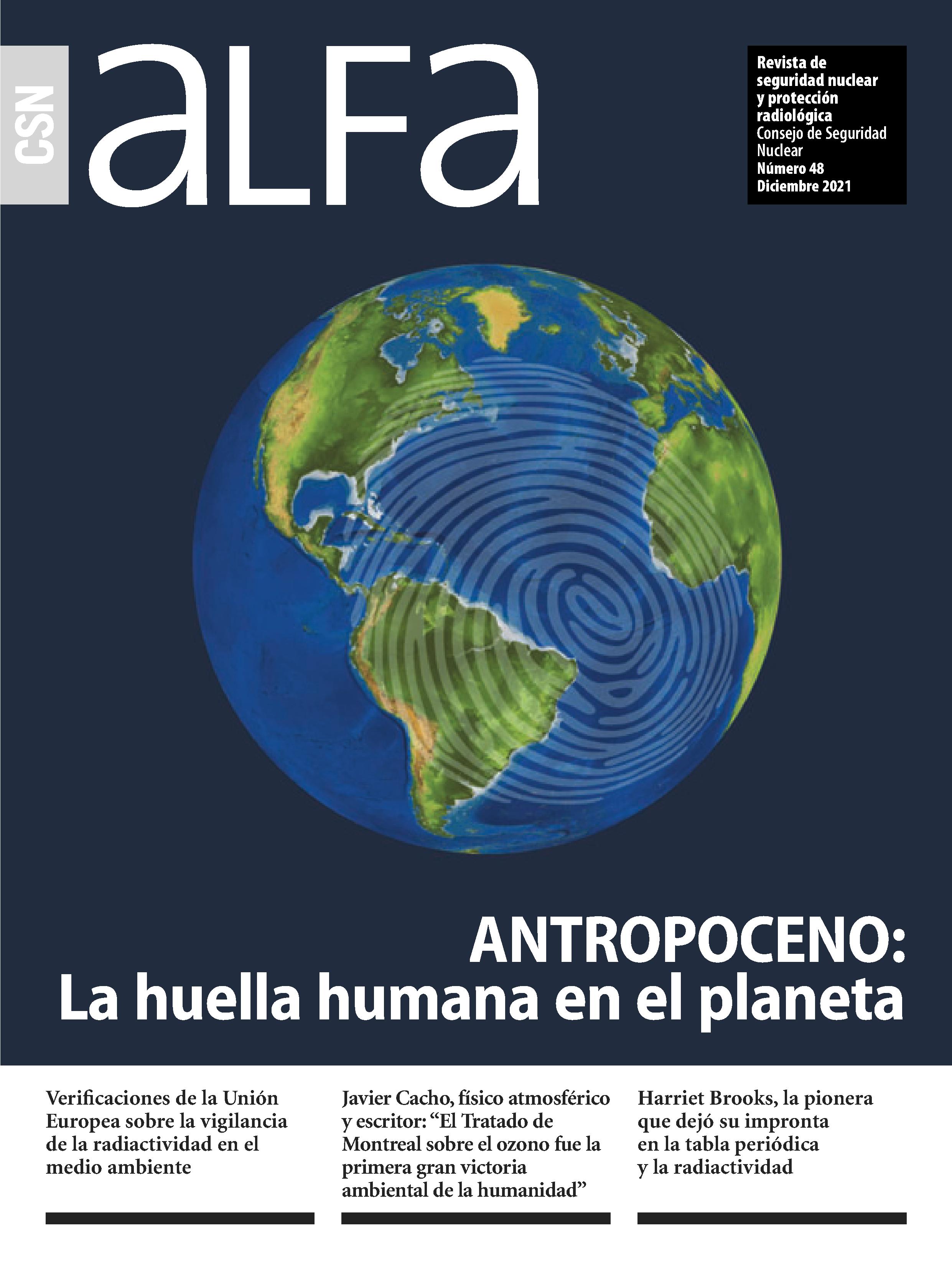Contenido principal
Alfa 48
Javier Cacho, físico atmosférico y escritor

Javier Cacho Gómez (Madrid, 1952) es un físico español cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), donde ha trabajado sobre todo en la capa de ozono de la atmósfera, tema del que fue pionero y principal experto español. La aparición del famoso agujero de ozono en la Antártida, un territorio que le fascinó, le llevó a realizar varias campañas de investigación en ese continente, en 1986, 1987, 1988, 1995- 96, 1996-97 y 2005-06, las tres últimas como jefe de la base española Juan Carlos I. Su pasión por el continente helado le ha llevado además a escribir media docena de libros de éxito donde narra, con una prosa de novelista profesional, las aventuras de los grandes exploradores polares. En reconocimiento a su labor investigadora, de gestión y de divulgación en las tierras australes, el año pasado el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR, el organismo internacional que gestiona la actividad investigadora allí y que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias 2002 de Cooperación Internacional) puso su nombre a una isla de las Shetland del Sur, la Isla Cacho.
“El Protocolo de Montreal sobre el ozono fue la primera gran victoria medioambiental de la humanidad”
PREGUNTA: ¿Por qué le propusieron para nombrar una isla?
RESPUESTA: En la Antártida se puede poner un nombre a todo elemento geográfico que no esté ya dado, aunque hay que pasar unos filtros muy severos. Lo tiene que proponer algún país con programa antártico y lo concede el SCAR. La propuesta tiene que estar bien justificada, identificar geográficamente con precisión el lugar y explicar las razones de la propuesta. En mi caso lo propuso el Programa Antártico de Bulgaria y lo justificaron por mis trabajos de investigación y por los de divulgación.
P: ¿Hay otros nombres españoles en la toponimia antártica?
R: Sí, sí los hay. No de isla, que en eso soy el único español, pero nombres de picos, bahías, playas… Creo que hay 25 o 30, entre ellos pioneros como Pepita (Castellví) y (Antonio) Ballester. Pero resulta triste que casi todas las toponimias españolas que hay las hayan propuesto otros programas, principalmente el búlgaro. No se entiende por qué los españoles no nos proponemos a nosotros mismos.
P: ¿Cómo es su isla?
R: Es un islote rocoso de 750 metros de largo y 350 metros de ancho, separado por un estrecho pasaje de la península de Hall, uno de los accidentes geográficos de la costa este de Snow Island. Entre ambas, existe una ensenada protegida de los fuertes vientos y corrientes marinas de la zona que, por este motivo, fue muy frecuentada por los cazadores de focas desde principios del siglo XIX.
P: ¿Cuándo piensa ir a verla?
R: Pues quiero ir, claro, pero aún no tengo ningún plan concreto.
P: Su principal tema de investigación ha sido el ozono ¿Cómo se interesó por él?
R: Mientras hacía la carrera un profesor nos habló del ozono y me sentí fascinado. Hice un trabajo amplio sobre el tema y más tarde me contactaron desde el INTA porque habían comprado un espectrómetro Dobson para medir ozono y no sabían muy bien cómo manejarlo. Empecé a trabajar con ellos y más tarde me ofrecieron un contrato fijo. Mi trabajo era realizar mediciones del perfil de ozono en la columna atmosférica en diferentes puntos de la península, que se completaban con mediciones mediante globos sonda. Era la primera vez que se hacía de forma sistemática.
P: ¿Qué datos salían?
R: Las medidas eran normales dentro de lo que se sabía entonces. No teníamos una secuencia de muchos años. Veías oscilaciones, porque la capa de ozono no es una zona definida, y está a diferente altura según la latitud. Hacíamos dos mediciones al día y veíamos cómo evolucionaba durante el año.
P: ¿Cómo se planteó ir a la Antártida?
R: Pues fue por casualidad. Cuando apareció el agujero de ozono allí dio la casualidad de que España estaba intentando montar su primera expedición allí. En 1986 el Instituto Español de Oceanografía mandó dos barcos, el Pescapuerta y el Nuevo Alcocer, con la idea de evaluar las posibilidades pesqueras de las aguas antárticas. Resulta que había una plaza libre y en el INTA consiguieron que la ocupase yo para hacer mediciones de ozono.
P: Por entonces el agujero de ozono acababa de darse a conocer.
R: Sí. En 1984 un japonés presentó en un congreso en Grecia donde un póster diciendo que en la Antártida desaparecía el ozono, pero nadie le hizo mucho caso. Al año siguiente, unos ingleses lo publicaron en Nature y empezó a interesar, pero tomó una nueva dimensión cuando la NASA reevaluó los datos que tenía del satélite Nimbus 7 y descubrió que mostraban el agujero desde hacía tiempo, pero como era un fenómeno que no esperaban lo interpretaron como un error de la medición. Ellos tenían un Dobson en el mismo Polo Sur, pero el responsable les echaba la bronca a los técnicos que lo manejaban diciéndoles que lo estaban haciendo mal y que calibrasen el equipo.
P: Usted debió ser de los primeros en ir allí a comprobarlo ¿no?
R: Sí, al año siguiente, pero fue todo muy precipitado. Me dijeron que me iba un viernes para salir el lunes y pude ir porque tenía los equipos embalados, ya que acabábamos de volver de Suiza para calibrarlos. Y así aparecí en la Antártida.
P: ¿Y qué resultados obtuvo?
R: La verdad es que no pude hacer gran cosa. No medí el agujero porque ni siquiera fuimos en la época en que se produce, que es a finales del invierno austral y principios de la primavera; y además no llegamos a las latitudes donde aparece, aunque entonces aún no se sabía muy bien ni dónde ni cuándo se generaba. Luego entré en contacto con el programa antártico argentino y fui dos años a dos de sus bases en la época adecuada, de agosto a noviembre y en latitudes más altas.
P: Y ahí sí vio el agujero.
R: Sí, lo vimos. Pero nos dimos cuenta de que ya no tenía sentido llevar todo el equipo. Era 1988 y había muchos grupos midiendo el ozono y los satélites conseguían mejores mediciones. Lo que hicimos fue empezar a medir la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2 ) y eso sí era novedoso e importante, porque el NO2 reacciona con el cloro de los CFC (los gases causantes del agujero), e impide así la destrucción de ozono. Eso explicaba las diferencias de distribución del agujero entre unas zonas y otras.
P: ¿Fue una sorpresa que se produjera en la Antártida y no en zonas más cercanas a las de emisión de los CFC?
R: Lo que (Frank) Rowland y (Mario) Molina (premiados con el Nobel de Química por predecir el efecto de los CFC sobre el ozono) pensaban era que se destruiría en todo el planeta, pero en otras zonas no se observaba. Creo que el agujero de ozono nos hizo ecologistas, porque nos permitió tener la primera visión de impacto global. La contaminación de un río o del aire, o el deterioro de un paisaje puedes verlo, pero era complicado pensar en algo como un spray que usabas en casa, cuyo gas parecía que se quedaría en las cercanías, se extendía por toda la atmósfera y llegaba a la Antártida y destruía el ozono.
P: El mundo reaccionó muy rápido al problema.
R: Sí, rapidísimo. En 1989 ya estaba el Protocolo de Montreal. Fue la primera gran victoria medioambiental de la humanidad. Teníamos un problema grave, se investigó, se pusieron los medios y creamos un protocolo, se dejó de emitir y hemos conseguido revertir el proceso.
P: ¿Como se consiguió?
R: Nunca he sabido cómo lograron convencer a gobiernos y empresas. Está claro que los intereses económicos no eran tan fuertes como en el caso de los gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles, pero también los había. Es cierto que los CFC ya eran un compuesto obsoleto, había muchos otros de la misma familia como posibles sustitutos y además la patente de los CFC ya había expirado. Por eso China e India no querían firmar el tratado, porque con los nuevos compuestos tenían que pagar derechos. Entonces hubo un acuerdo para que se transfirieran esas nuevas tecnologías a los países en desarrollo.
P: La eliminación de los CFC de la atmósfera es muy lenta. ¿Cómo va el proceso?
R: Va muy bien, salvo algunos sustos puntuales como la pasada primavera antártica. En 1989 la previsión era que empezarían a disminuir a partir del 2000. Y así ha sido. Hace tres o cuatro años se publicó una reevaluación y se veía que la tendencia de destrucción desde entonces se había reducido y estimaban que para 2040 o 2050 la recuperación sería completa.
P: ¿Echa de menos la Antártida?
R: Sí. Mucho, mucho. De hecho, he estado el año pasado, en 2019-2020, con los búlgaros, que me invitaron como escritor. El programa español solo admite que vayan científicos, pero hay otros países, como Francia, EE. UU., Inglaterra y Australia, que llevan gente muy variada: músicos, escritores, artistas. Yo creo que se trata de propiciar la difusión de lo que es la Antártida de una manera amplia. Yo les prometí un libro que aún no he escrito. P: ¿Cómo nació su vocación de escritor? R: Creo que siempre he tenido esa vocación. Ya en 1989 publiqué, con mi mujer, el libro La Antártida. El agujero de ozono. Luego, en 2010 me pidieron impartir una conferencia sobre la conquista del Polo Sur, dado que al año siguiente era el centenario, y decidí escribir un libro sobre la aventura de Amundsen y Scott. El libro gustó, ya lleva cinco ediciones, y luego escribí otro sobre Shackleton, sobre Nansen, sobre el Fram y sobre los anteriores héroes de la Antártida.
P: Nunca se habla de mujeres exploradoras, ¿hubo muchas?
R: Quiero reivindicar el papel de las mujeres en la exploración polar, que es un mundo muy masculinizado, pero ha habido muchas mujeres, empezando por Pepita Castellví, o terminando con ella, porque Pepita fue la primera mujer jefa de una base antártica. Costó mucho que llegase la primera mujer científica, con motivo del como Francia, EE. UU., Inglaterra y Australia, que llevan gente muy variada: músicos, escritores, artistas. Yo creo que se trata de propiciar la difusión de lo que es la Antártida de una manera amplia. Yo les prometí un libro que aún no he escrito
P: ¿Cómo nació su vocación de escritor?
R: Creo que siempre he tenido esa vocación. Ya en 1989 publiqué, con mi mujer, el libro La Antártida. El agujero de ozono. Luego, en 2010 me pidieron impartir una conferencia sobre la conquista del Polo Sur, dado que al año siguiente era el centenario, y decidí escribir un libro sobre la aventura de Amundsen y Scott. El libro gustó, ya lleva cinco ediciones, y luego escribí otro sobre Shackleton, sobre Nansen, sobre el Fram y sobre los anteriores héroes de la Antártida.
P: ¿Está escribiendo algo ahora?
R: Sí, estoy escribiendo tres cosas: un libro para niños, que se llamará algo así como “Mis exploradores favoritos polares”, dentro de una colección de varios autores de exploradores en diferentes ambientes; otro sobre cocina antártica; con el director del programa búlgaro, y una periodista, a partir de entrevistas con 15 cocineros de otras bases; y uno sobre mujeres exploradoras polares.
P: Nunca se habla de mujeres exploradoras, ¿hubo muchas?
R: Quiero reivindicar el papel de las mujeres en la exploración polar, que es un mundo muy masculinizado, pero ha habido muchas mujeres, empezando por Pepita Castellví, o terminando con ella, porque Pepita fue la primera mujer jefa de una base antártica. Costó mucho que llegase la primera mujer científica, con motivo delAño Polar Internacional; costó mucho que las primeras dos mujeres se quedasen en McMurdo a pasar un invierno entero; y más aún para que la primera mujer pasase el invierno en el Polo Sur. Hay muchas mujeres que han representado un papel muy interesante y con una mentalidad muy distinta. Las primeras fueron acompañando a sus maridos, como Marilyn Peary, la mujer del conquistador del Polo Norte, que le acompañó en varias expediciones.