Contenido principal
Alfa 56
La demanda de radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crece permanentemente en todo el mundo y es el tema de portada de este nuevo número de Alfa. Otro reportaje está dedicado a las convenciones internacionales dentro del mundo nuclear y radiológico, donde juegan un papel importante. también se aborda la producción alimentaria. En este número, analizamos la ciencia ciudadana y la creciente implicación de la sociedad en los proyectos de investigación y la participación en su desarrollo. Dedicamos a Severo Ochoa la sección Ciencia con nombre propio y la entrevista en este número está protagonizada por Nuria Oliver, directora de la Fundación ELLIS Alicante, un centro de investigación sobre inteligencia artificial (IA). La sección Radiografía aborda los efectos de las radiaciones sobre las mujeres gestantes, a partir del documento informativo que el CSN publicó el año pasado sobre embarazo y radiación. Un artículo técnico se aproxima al análisis de accidentes mediante la descripción de las metodologías BEPU (Best Estimate Plus Uncertainties). El otro, trata de los planes de restauración de emplazamientos nucleares y su aplicación concreta a la central nuclear José Cabrera. Por último, la sección CSN I+D, recoge un proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela sobre la percepción pública y la información ciudadana sobre el radón.
Severo Ochoa: La emoción de descubrir

La ciencia española ha sido reconocida con el premio más prestigioso del mundo, el Nobel, nada más que dos veces. La primera en la figura excepcional de Santiago Ramón y Cajal, en 1906, y la segunda en la de Severo Ochoa, en 1959. En este último caso, incluso, en los anales figura como estadounidense, ya que adquirió esa nacionalidad y en Estados Unidos realizó la mayor parte de su trabajo científico. Mantuvo, no obstante, una intensa relación con España, donde nació y murió, y realizó una destacada labor en apoyo de la ciencia española, impulsando su desarrollo y formando a numerosos y relevantes científicos españoles. Su trabajo le llevó a transitar toda la evolución que la biomedicina recorrió a lo largo del siglo XX, desde la histología y la fisiología hasta la biología molecular, pasando por la bioquímica, y en todas esas etapas realizó investigaciones fundamentales. Entre ellas cabe destacar sus descubrimientos en enzimología; la síntesis de ARN en laboratorio, que le condujo al Nobel; y sus aportaciones al descifrado del código genético.
Texto: Juan Quinto | periodista de ciencia n Fotografías: Legado del Dr. Severo Ochoa | propiedad de Fundación Bancaja
En octubre de 1959 el español Severo José Gerardo Ochoa de Albornoz (Luarca, Asturias, 24-09-1905 – Madrid, 01-11-1993) recibió en su laboratorio el telegrama más esperado por los científicos más punteros, el que la Academia de Ciencias sueca le envió para comunicarle que había sido galardonado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina de ese año. Tras celebrarlo con sus colaboradores se fue enseguida a su casa. Le encantaba conducir, y solía ir muy rápido, pero en aquella ocasión iba pisando el acelerador más de la cuenta… hasta que un policía le indicó que se parara. Uno se puede imaginar la escena a partir de las innumerables veces que muestran semejante situación en películas y series estadounidenses, con el policía acercándose lentamente, vigilante, mientras se quita los guantes, hasta colocarse junto a la ventanilla del infractor. El diálogo que se produjo, tras pedirle la documentación pertinente, fue más o menos así:
¿Sabe usted a qué velocidad iba? —Iba muy rápido, seguramente, pero tengo una buena excusa. —¿Y cuál es, si puede saberse? —Es que me acaban de conceder el premio Nobel de Medicina y tenía prisa por llegar a casa y contárselo a mi mujer. —¿Qué le han dado el premio Nobel de Medicina? ¿Y por qué?
La explicación de Ochoa debió ser tan convincente que el policía le dejó marchar, exhortándole a que moderara la velocidad.
En esencia, el premio reconocía la transcendencia de su hallazgo más relevante hasta el momento, que la enzima polinucleótido fosforilasa era capaz de sintetizar en el laboratorio una molécula esencial de todos los seres vivos, el ácido ribonucleico (ARN), célebre en los últimos años por ser el protagonista de las vacunas más innovadoras y utilizadas contra la Covid-19. Para muchos científicos, el premio sirve de colofón a una brillante trayectoria y apenas realizan nuevas aportaciones de interés. Para Ochoa, en cambio, fue un acicate para seguir produciendo ciencia de alto nivel. 
En aquellos primeros años 60 uno de los temas candentes en la biología molecular era determinar cómo la información contenida en el ácido desoxirribonucleico (ADN) del núcleo celular se procesa, a través del ARN, para generar las proteínas que realizan las funciones biológicas del organismo, teniendo en cuenta que al ARN está escrito con solo cuatro letras (A, C, G, U) y las proteínas están formadas por aminoácidos, de los que hay 20 variedades. La clave del misterio era que cada aminoácido se forma con tres letras del ARN, y el objetivo era determinar qué combinación de letras, o tripletes, producían cada tipo de aminoácido. Es lo que se denomina el código genético, y a su resolución contribuyeron numerosos científicos, entre los que destacaron Marshall Warren Nirenberg, Har Gobind Khorana, Robert Holley y Severo Ochoa. Los tres primeros recibieron por ello el premio Nobel en 1968 y Ochoa quedó fuera por haberlo recibido antes y por el límite de tres premiados que establecen las normal de la Fundación Nobel.
El interés de Ochoa por la biología se inició en su infancia, observando la naturaleza en su Asturias natal y diseccionando animales que capturaba. A los siete años murió su padre y la familia decidió trasladarse la mayor parte del año a Málaga, por los problemas de salud de su madre. Allí estudió el bachillerato y se consolidó su vocación por la influencia de su profesor de química, Eduardo García Rodeja, con quien se reencontró muchos años después, y por el ejemplo de Santiago Ramón y Cajal tras la lectura de su libro Reglas y consejos sobre investigación científica.
Estudió Medicina en la Universidad Central de Madrid, aunque sin vocación clínica y decidido a dedicarse a la investigación. Su primeros pasos como científico los dio en el laboratorio de Juan Negrín en la Residencia de Estudiantes, desde 1925 hasta 1934. Allí también residió entre 1927 y 1931, hasta su matrimonio con Carmen García Cobián, y allí convivió con Lorca, Buñuel y Dalí, entre otros. En 1934 leyó su tesis doctoral, que versó sobre Los hidratos de carbono en los fenómenos químico y energético de la contracción muscular. En esos años destacó ya por sus publicaciones en revistas científicas internacionales, su participación en congresos y sus estancias en laboratorios de Escocia, Estados Unidos y, sobre todo, Alemania, donde trabajó en el equipo de Otto Meyerhoff, su principal maestro, en diferentes etapas entre 1928 y 1933. 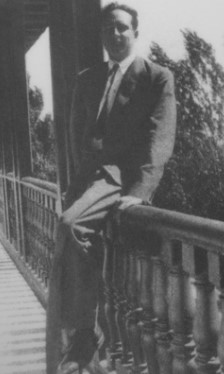
En 1935 opositó sin éxito a una cátedra en Santiago de Compostela. Poco después fue contratado para dirigir la sección de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas de Carlos Jiménez Díaz. Al empezar la guerra civil española, Ochoa decidió abandonar el país para continuar su trabajo científico. Su antiguo jefe, Juan Negrín, entonces ministro, le facilitó un salvoconducto con el que consiguió, después de pasar unas semanas en París, llegar a Heidelberg, Alemania, para trabajar nuevamente con Meyerhoff, que había realizado el tránsito de la fisiología a la bioquímica para estudiar los mecanismos de los procesos energéticos de los organismos.
Huyendo del nazismo, en 1937 Meyerhoff, que era judío, emigró a Francia y Ochoa se vio obligado a buscar nuevos destinos; primero en Plymouth, donde fue acogido por recomendación de Meyerhof, para estudiar la bioquímica muscular de la langosta. Las colas de estos animales, tan apreciadas hoy, se convirtieron en su alimento habitual. Seis meses después consiguió una beca para trabajar en Oxford, donde estudió el papel de la tiamina (vitamina B1) en los procesos cerebrales de las palomas. La II Guerra Mundial le empujó de nuevo a emigrar. Tras pasar un mes en México, en septiembre de 1940 Llegó, junto a su mujer, a San Louis (Misuri) para trabajar con Carl y Gerty Cori, matrimonio de origen checo de gran prestigio, premiados con el Nobel en 1947. Allí, Ochoa continuó su trabajo en el ámbito de la bioquímica de los hidratos de carbono.
El periplo de Severo y Carmen terminó, finalmente, en la Universidad de Nueva York, en 1942, donde pudo dirigir su propio grupo de investigación, centrado en el proceso energético celular, el llamado ciclo de Krebs. El matrimonio se adaptó perfectamente al estilo de vida americano y en 1955 obtuvieron la nacionalidad estadounidense. Fuera de las horas de trabajo y sin hijos, aprovechaban la posición cultural dominante de Nueva York y eran habituales visitantes de exposiciones y conciertos, cenaban a diario en restaurantes y viajaban por todo el mundo, tanto como turistas como cumpliendo compromisos profesionales en reuniones, seminarios y congresos.
Su trabajo como bioquímico era ya ampliamente reconocido y su crédito creció mucho más cuando descubrió, junto con Marianne GrunbergManago, bioquímica de su equipo, que una de las enzimas con las que trabajaba, la polinucleótido fosforilasa, era capaz de sintetizar un ácido nucleico. Además de proporcionarle el premio Nobel, fue el hilo que le condujo de la bioquímica a la biología molecular, la disciplina emergente en aquel tiempo, y le abrió el camino hacia el descifrado del código genético. Durante los años 60, Ochoa se dedicó a la síntesis de proteínas. En 1974 se jubiló de su puesto en la Universidad de Nueva York, pero no de la ciencia. Fue contratado por la empresa farmacéutica Roche para trabajar en sus laboratorios en Nueva York, y allí prosiguió sus investigaciones diez años más.
La relación de Severo Ochoa con su país natal fue, pese a todo, intensa y frecuente y su reconocimiento internacional le permitió influir decisivamente en el desarrollo de la bioquímica y la biología molecular españolas. Para empezar, acogió a numerosos jóvenes investigadores, entre ellos Santiago Grisolía y Margarita Salas, para su formación doctoral y posdoctoral en sus laboratorios. Además, participó activamente junto con el destacado bioquímico Alberto Sols, en el impulso de la especialidad, en la organización de reuniones y en la formación, en 1963, de la Sociedad Española de Bioquímica (renombrada en 1992 Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular). También promovió la creación del Centro de Biología Molecular, un instituto mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, considerado como uno de los más importantes de la ciencia española y que actualmente lleva añadido el nombre de Severo Ochoa.
Finalmente, Ochoa y su mujer regresaron a España de manera definitiva en 1985. Apenas un año después falleció Carmen, lo que sumió al científico en una profunda depresión de la que no se recuperó. Pese a todo, mantuvo durante sus últimos años, prácticamente hasta su fallecimiento, en Madrid el 1 de noviembre de 1993, un despacho en el Centro de Biología Molecular, al que acudía habitualmente. Su actividad incluía dar conferencias, asistir a congresos, conceder entrevistas a los medios de comunicación y, en general, ejercer de conciencia crítica de la ciencia en nuestro país. Carmen y Severo reposan actualmente en el cementerio de su ciudad natal, la villa asturiana de Luarca.
La concesión del premio Nobel hizo célebre a Ochoa, ya que se trata del reconocimiento más importante del mundo, especialmente en España, donde solo hay otro científico reconocido con este premio. Ochoa lo recibió junto con el estadounidense Arthur Könberg, que había conseguido la síntesis del otro ácido nucleico esencial, el ADN. Entre ambos se repartieron 46.606 dólares, una fortuna en 1959 y recibieron el premio el 10 de diciembre de 1959 de manos de Gustavo VI Adolfo, Rey de Suecia.
Además del Premio Nobel, a lo largo de su carrera científica Ochoa recibió un gran número de galardones como reconocimiento a sus contribuciones a la biología en general y a la fisiología, la bioquímica y la biología molecular en particular. Se trata probablemente del científico español más laureado de la historia, ya que acumuló 106 medallas y 154 diplomas.
El científico valenciano Santiago Grisolía recibió el encargo de gestionar su legado, compuesto por miles de fotografías, cartas, cuadernos de anotaciones científicas, publicaciones, biblioteca, mobiliario, útiles de laboratorio, diplomas y galardones. Todo ello es actualmente propiedad de la Fundación Bancaja y está custodiado y parcialmente exhibido en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.

